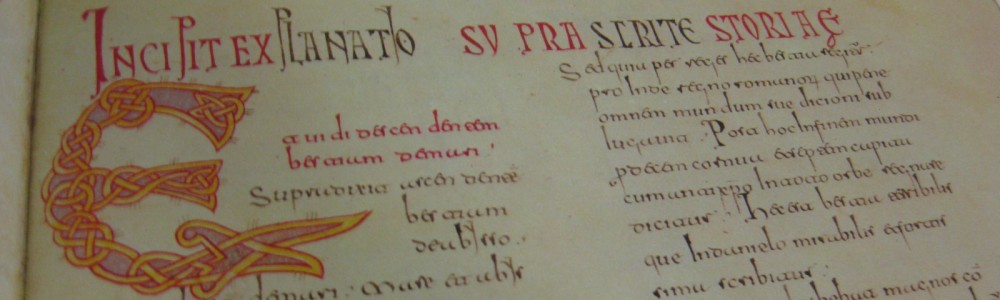«Ainielle existe.
En el año 1970 quedó completamente abandonado, pero sus casas aún resisten, pudriéndose en silencio, en medio del olvido y de la nieve, en las montañas del Pirineo de Huesca que llaman Sobrepuerto.
Todos los personajes de este libro, sin embargo, son pura fantasía de su autor, aunque (sin él saberlo) bien pudieran ser los verdaderos…»
Así comienza La lluvia amarilla, la novela del escritor español Julio Llamazares, publicada en 1988. Toda ella es un monólogo del anciano Andrés, de Casa Sosas, el último habitante de Anielle, un pueblo abandonado del Pirineo aragonés. Entre «la lluvia amarilla» de las hojas de otoño que se equipara al fluir del tiempo y la memoria, o en la blancura alucinante de la nieve, la voz del narrador, que está a las puertas de la muerte, nos evoca a otros habitantes ya desaparecidos y nos enfrenta a los extravíos de su mente y a las discontinuidades de su percepción en el pueblo fantasma del que se ha adueñado la soledad.
«Aquella última frase de mi padre ha seguido siempre fija en mi memoria. Aquella fría aceptación de la derrota me conmovió tan hondamente que, con el tiempo, habría de servirme para enfrentarme cara a cara con la muerte. Sin miedo. Sin desesperación. Sabiendo que es en ella donde, al fin, encontraré consuelo a tanto olvido y tanta ausencia.
Me sirvió entonces, cuando encontré a Sabina ahorcada en el molino, para arrastrarla hasta esta casa en medio de la nieve. Me sirvió luego, cuando quedé solo en Ainielle, para aceptar que yo también estaba muerto en la memoria de mi hijo y de los hombres que un día fueron mis amigos y mis vecinos. Me sirve ahora, al cabo de los años, cuando el dolor encharca mis pulmones como una lluvia amarga y amarilla, para escuchar sin miedo a la lechuza que anuncia ya mi muerte entre el silencio y las ruinas de este pueblo que, dentro de muy poco, morirá también conmigo.»

Como nos cuenta Sergio del Molino en su excelente libro titulado La España vacía, la novela se publicó en 1988, en una época en que el país parecía ir demasiado deprisa: «Por eso, a finales de los años 80, creció en las librerías y en los cines una forma de nostalgia (…) El éxito de La lluvia amarilla se explica en este contexto. La novela electrizó una sensibilidad latente que vivía adormecida en muchos cuartos de estar. Los españoles de 1988 miraban al futuro inmediato, pintado como promisorio en las fronteras ensanchadas de Europa, pero millones de ciudadanos miraban aún al pasado y sentían que había un país perdido del que nadie se quería hacer cargo. El país del que ellos mismos procedían, que sólo era una estación de servicio o un problema topográfico para los ingenieros que diseñaban las nuevas autopistas. Por eso agradecieron mucho que un puñado de escritores volviesen los ojos hacia esos lugares que nadie más parecía querer ver.
Era arriesgado. En un panorama literario dominado por los hijos de Juan Benet y por los admiradores de Thomas Bernhard, presentar una novela rural y nostálgica era exponerse a las burlas de la crítica y de los colegas. Costumbrismo, pintoresquismo, garbancismo, provincianismo. La intelectualidad de Madrid y de Barcelona tenía el ingenio afilado para burlarse de estos novelistas de aldea. Sin embargo, La lluvia amarilla electrificó todos esos cables dormidos que había en las casas. Pasó por encima de cualquier consideración de moda y de cualquier alabanza de la modernidad y llegó allí donde toda la literatura aspira a llegar, al alma de los lectores. La novela contaba los últimos años de vida del último vecino de Ainielle, pero en realidad estaba contando todos los pueblos de la España vacía. Despertaba la conciencia de un pequeño apocalipsis al recordar a cada lector de dónde venía y cómo había quedado su cuna. Recordaban su propio pueblo o el de sus padres, conectaban con algo muy íntimo que tiene que ver con la persistencia de las piedras en las ruinas de Ainielle o en las de Ruesta.»
Estamos ante una gran novela, dura y bella a la vez, que nos acerca al drama de la despoblación de la España rural. Muy recomendable.
SINOPSIS
Andrés, el último habitante de Ainielle, pueblo abandonado del Pirineo aragonés, recuerda cómo poco a poco todos sus vecinos y amigos han muerto o se han marchado a la ciudad. Refugiado entre las ruinas de ese pueblo fantasma, su anciana mente extraviada por la larga soledad sufrida evoca los días en que compartía su tiempo con su esposa, Sabina, y la desapacible aflicción que sintió cuando encontró su cuerpo yerto en el molino, víctima del suicidio, fruto de la desesperación. Se imagina las sensaciones de quien pronto, quizás un grupo de excursionistas en busca de vestigios de otro tiempo, lo encuentre a él bajo el húmedo musgo que ha invadido las piedras, su historia y su recuerdo.
JULIO LLAMAZARES
 Julio Llamazares nació en el desaparecido pueblo de Vegamián (León) en 1955. Licenciado en Derecho, abandonó muy pronto el ejercicio de la abogacía para dedicarse al periodismo escrito, radiofónico y televisivo en Madrid, ciudad donde reside. Ha publicado dos libros de poemas, La lentitud de los bueyes (1979) y Memoria de la nieve (1982), que obtuvo el Premio Jorge Guillén, y un insólito ensayo narrativo: El entierro de Genarín (1981). Ha reunido sus principales artículos en el volumen En Babia (Seix Barral, 1991). Es autor de las novelas Luna de lobos (Seix Barral, 1985), La lluvia amarilla (Seix Barral, 1988) y Escenas de cine mudo (Seix Barral, 1993), que le han situado entre las figuras más destacadas de la narrativa española actual.
Julio Llamazares nació en el desaparecido pueblo de Vegamián (León) en 1955. Licenciado en Derecho, abandonó muy pronto el ejercicio de la abogacía para dedicarse al periodismo escrito, radiofónico y televisivo en Madrid, ciudad donde reside. Ha publicado dos libros de poemas, La lentitud de los bueyes (1979) y Memoria de la nieve (1982), que obtuvo el Premio Jorge Guillén, y un insólito ensayo narrativo: El entierro de Genarín (1981). Ha reunido sus principales artículos en el volumen En Babia (Seix Barral, 1991). Es autor de las novelas Luna de lobos (Seix Barral, 1985), La lluvia amarilla (Seix Barral, 1988) y Escenas de cine mudo (Seix Barral, 1993), que le han situado entre las figuras más destacadas de la narrativa española actual.
OTROS FRAGMENTOS DEL LIBRO
«El tiempo acaba siempre borrando las heridas. El tiempo es una lluvia paciente y amarilla que apaga poco a poco los fuegos más violentos. Pero hay hogueras que arden bajo la tierra, grietas de la memoria tan secas y profundas que ni siquiera el diluvio de la muerte bastaría tal vez para borrarlas. Uno trata de acostumbrarse a convivir con ellas, amontona silencios y óxido encima del recuerdo y, cuando cree ya todo lo ha olvidado, basta una simple carta, una fotografía, para que salte en mil pedazos la lámina de hielo del olvido.»
[…]
«En realidad, y pese a mis esfuerzos por mantener vivas sus piedras, Ainielle está ya muerto desde hace mucho tiempo. Lo estaba ya cuando Sabina y yo quedamos solos en el pueblo y antes, incluso, de que murieran o se fueran nuestros últimos vecinos. Durante todos estos años, no quise o no podía darme cuenta. Durante todos estos años, me resistí a aceptar lo que el silencio y las ruinas me mostraban claramente. Pero, ahora, sé que, con mi muerte, ya sólo morirán los últimos despojos de un cadáver que sólo sigue vivo en mi recuerdo.
Visto desde los montes, Ainielle continúa conservando, pese a todo, la imagen y el perfil que tuvo siempre: la espuma de los chopos, los huertos junto al río, la soledad de sus caminos y sus bordas y el resplandor azul de las pizarras bajo la luz del mediodía o de la nieve. Desde los robledales del camino de Berbusa o desde la collada de Cantalobos, las casas aparecen todavía tan lejanas, tan difusas e irreales entre el polvo de la bruma, que nadie podría nunca imaginar, al descubrirlo en la distancia, junto al río, que Ainielle ya es tan solo un cementerio abandonado para siempre y sin remedio a su destino.
Yo he vivido día a día, sin embargo, la lenta y progresiva evolución de su ruina. He visto derrumbarse las casas una a una y he luchado inútilmente por evitar que ésta acabara antes de tiempo convirtiéndose en mi propia sepultura. Durante todos estos años, he asistido impotente a una larga y brutal agonía. Durante todos estos años, he sido el único testigo de la descomposición final de un pueblo que quizá ya estaba muerto antes incluso de que yo hubiese nacido. Y hoy, al borde de la muerte y el olvido, todavía resuena en mis oídos el grito de las piedras sepultadas bajo el musgo y el lamento infinito de las vigas y las puertas al pudrirse
La primera en cerrarse había sido la de Casa Juan Francisco. Hace ya muchos años, cuando yo era un niño… La marcha de los de Casa Juan Francisco fue el comienzo tan sólo de una larga e interminable despedida, el inicio de un éxodo imparable que, dentro de muy poco, mi propia muerte convertirá en definitivo. Lentamente, al principio, y, luego ya, prácticamente en desbandada, los vecinos de Ainielle, como los de tantos otros pueblos de todo el Pirineo, cargaron en sus carros las cosas que pudieron, cerraron para siempre las puertas de sus casas y se alejaron en silencio por los senderos y caminos que van a la tierra baja. Parecía como si un extraño viento hubiese atravesado de repente estas montañas provocando una tormenta en cada corazón y en cada casa. Como si un día, de pronto, las gentes hubieran levantado sus cabezas de la tierra, después de tantos siglos, y hubieran descubierto la miseria en que vivían y la posibilidad de remediarla en otra parte. Nadie volvió jamás. Nadie volvió siquiera para llevarse algunas de las cosas que aquí se había dejado. Y, así, poco a poco, igual que muchos pueblos del contorno, Ainielle fue quedándose vacío, vacío para siempre.»
[…]
«Día a día, en efecto, a partir de aquella noche junto al río, la lluvia ha ido anegando mi memoria y tiñendo mi mirada de amarillo. No sólo mi mirada. Las montañas también. Y las casas. Y el cielo. Y los recuerdos que, de ellos, aún siguen suspendidos. Lentamente, al principio, y, luego ya, al ritmo en que los días pasaban por mi vida, todo a mi alrededor se ha ido tiñendo de amarillo como si la mirada no fuera más que la memoria del paisaje y el paisaje un simple espejo de mí mismo.
Primero, fue la hierba, el musgo de las casas y del río. Luego, el perfil del cielo. Más tarde, las pizarras y las nubes. Los árboles, el agua, la nieve, las aliagas, hasta la propia tierra fue cambiando poco a poco el color negro de su entraña por el de las manzanas corrompidas de Sabina. Al principio, yo creía que aquello era sólo un delirio, una ilusión fugaz de mi mirada y de mi espíritu que se iría de nuevo igual que había venido. Pero aquella ilusión siguió conmigo. Cada vez más precisa. Cada vez más real y más firme. Hasta que, una mañana, al levantarme y abrir la ventana, vi las casas del pueblo completamente ya teñidas de amarillo.»