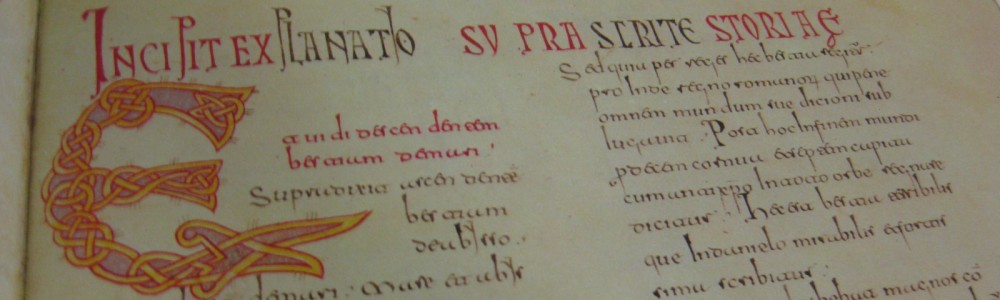El muchacho silvestre: cuaderno de montaña (Il ragazzo selvatico: quaderno di montagna) es el primer libro del documentalista y escritor italiano Paolo Cognetti, autor de la conocida y laureada novela Las ocho montañas, que se tradujo al castellano. Este cuaderno de montaña, que va ligado a la antes citada novela Las ocho montañas, constituye todo un homenaje a la montaña, que el autor redescubre después de pasar por una importante crisis vital. El autor y protagonista, que vive en Milán, descubre que allí se siente encerrado en una jaula, por lo que decide abandonarlo todo y trasladarse durante seis meses a vivir en pleno contacto con la naturaleza. Elige un lugar montañoso del Valle de Aosta, en los Alpes italianos, cerca del lugar en el que pasaba los veranos con sus padres.
«Hace unos años pasé un invierno difícil. Ya no me parece importante recordar el origen de aquel mal. Tenía treinta años y me sentía sin fuerzas, perdido y desconfiado como cuando una empresa en la que creías acaba de la peor manera. Un trabajo, una historia de amor, un proyecto compartido con otras personas, un libro que exigió años de trabajo. En aquel momento imaginar el futuro me parecía una hipótesis tan remota como la de emprender un viaje cuando tienes fiebre, fuera llueve y el coche está sin gasolina. Yo había dado mucho, y ¿dónde estaba mi recompensa? Pasaba el tiempo entre librerías, ferreterías, el mesón de enfrente de casa y la cama, contemplando el cielo blanco de Milán por la claraboya. Lo que no hacía era escribir, que para mí es como no dormir o no comer: un vacío que no había experimentado nunca.»
Allí se instala en una baita, especie de cabaña alpina, a unos dos mil metros de altura, sin más compañía que los animales de la montaña y un puñado de buenos libros. De sus vivencias y reflexiones surgirá este cuaderno de montaña, muy bien documentado y escrito sin adornos innecesarios, que te atrapa por su lenguaje vivo, claro y preciso.
Cognetti ha asegurado que la experiencia le resultó muy dura pero que le mereció la pena. «Para mi la montaña era un lugar feliz, de libertad y en aquel momento complicado decidí que iba a encontrar un ambiente favorable acompañado de lecturas de clásicos como el Walden de Thoreau, My First Summer in the Sierra, de John Muir, o Historia de una montaña, de Élisée Reclus», ha asegurado el joven escritor italiano.
En fin, un buen libro, perteneciente a la llamada literatura de naturaleza, de un escritor que dará mucho que hablar.
SINOPSIS
Un verano en que se siente perdido y sin fuerzas, el protagonista de este “cuaderno de montaña” decide abandonar la ciudad donde nació y se instala a dos mil metros de altura, en un paraje próximo a aquel en que pasaba, de niño, las vacaciones con sus padres. Busca un lugar que le permita ser feliz y, como atesora recuerdos de largas semanas de libertad que transcurrían sin normas ni quien las dictara, sueña con recuperar las experiencias de su infancia. Pero ahora está solo. Y en esa soledad, en la que sin embargo, poco a poco, afloran presencias imprevistas, como los animales que pueblan la montaña y también dos vecinos con los que traba relación, deberá ajustar cuentas consigo mismo. El muchacho ocupa parte de su tiempo leyendo, y en los libros de Rigoni Stern, Primo Levi, Thoreau, Antonia Pozzi, encuentra con quien conversar. Pero la literatura no se convierte en un refugio contra la naturaleza hostil ni en un antídoto contra los excesos de la civilización, sino en un impulso para desarrollar un punto de vista propio, nada ingenuo ni complaciente.

«En la baita caí de nuevo en los miedos infantiles: cuando la luna menguaba la oscuridad era absoluta, y el silencio tan profundo que me dolían los oídos, prontos a captar cualquier sonido. Alcanzaba a oír el agua correr en la fuente. El viento que agitaba las copas de los alerces. La voz de un corzo, que no es como uno la imagina, nada que ver con un balido: se asemeja más bien a un tos ronca, al ladrido de un perro afónico. Eran ellos los seres salvajes y yo el depredador, pero en mi cama la oscuridad invertía los roles. Las primeras luces, hacia las cinco, eran un alivio: los pájaros empezaban a cantar, la vida recomenzaba a fluir en el mundo y mi vigilancia se hacía innecesaria. Entonces, como a un centinela que acaba el turno de noche, me asaltaba un sueño del que despertaba a media mañana.»
PAOLO COGNETTI
 Paolo Cognetti (Milán, 1978) ha trabajado como documentalista, y ha sido durante mucho tiempo un enamorado de Norteamérica, especialmente de Nueva York; allí pasó temporadas antes de irse a vivir, a los treinta años, a un pueblo de los Alpes italianos. Ahora reside entre su ciudad natal y la montaña, desde donde escribe.
Paolo Cognetti (Milán, 1978) ha trabajado como documentalista, y ha sido durante mucho tiempo un enamorado de Norteamérica, especialmente de Nueva York; allí pasó temporadas antes de irse a vivir, a los treinta años, a un pueblo de los Alpes italianos. Ahora reside entre su ciudad natal y la montaña, desde donde escribe.
Ha publicado libros de cuentos y ensayos sobre escritura. En lengua española se ha traducido su diario de la vida montañesa El muchacho silvestre, la guía Nueva York es una ventana sin cortinas y la novela Las ocho montañas. Esta ha sido publicada en treinta y nueve países con gran éxito por parte de la crítica y los lectores y ha sido galardonada con el Premio Strega 2017, el Prix Medicis Étranger y el English Pen translate Award.
OTROS FRAGMENTOS DEL LIBRO
«Con este espíritu inauguré mis exploraciones. Tomé el sendero que llegaba a la baita y empecé a remontarlo para ver adónde iba. Atravesé un bosque de alerces, con sus troncos altos y desnudos que se alternaban a veces con el verde de un abeto joven. Poco más arriba los árboles se espaciaban: en los pastos expuestos al sol brotaban los primeros bulbos de azafrán, pero me bastó con cambiar de vertiente, de su a oeste, y la nieve ocupó el lugar del prado. El agua manaba por todas partes, como si toda la montaña estuviese saturada. De un agujero entre las piedras, de las raíces descubiertas de un alerce. Allí donde el sendero viraba hacia el norte, me hundí en la nieve hasta la cadera, así que salí del agujero y decidí volver atrás. Bajé brincando y gritando como un yeti. Todavía no había empezado a hablar solo, pero me gustaba cantar en voz alta: no veía un alma desde hacía una semana y me hacía compañía cantando.
Había pensado que la sensación de soledad aumentaría con el tiempo; en cambio, sucedió lo contrario: después de los primeros días de desubicación, tenía muchas cosas que hacer. Trazar el mapa de la zona, catalogar animales y flores, recoger leña en el bosque, limpiar el prado en torno a la baita. La nieve que se derretía regalaba sorpresas: el cráneo de una marmota, los tizones de una fogata al aire libre, las roderas de un tractor. El agujero de un ratoncito recién salido del letargo me animó: pensé, si él lo ha conseguido –seis meses bajo la nieve–, mi estancia bajo el sol será coser y cantar.»
[…]
«Venero al pino suizo como a un dios. El bastón con que camino proviene de aquel: su madera blanca no amarillea con el tiempo, y se muestra robusto y flexible en las excursiones por los senderos. En otras partes vive en los bosques, aquí por el contrario es un árbol solitario que crece muy lentamente. Sus semillas las esconden los pájaros en sus despensas secretas, las hendiduras de las rocas a gran altura. Luego basta con algo de tierra, una veta de agua pluvial: los arbustos de pino suizo crecen allí, al borde de los precipicios, entre peñascos, en lugares inaccesibles al hombre. A veces presentan formas tortuosas por las acrobacias que deben hacer cuando crecen, por la nieve que los dobla y arquea, por el rayo que los parte. Descubrí al más valiente de los árboles a 2.500 metros, un arbusto de pino suizo en un ínfimo saledizo, que lo protegía del viento y le procuraba un poco de agua del cielo. Me pareció haber descubierto un templo secreto, y debí de pronunciar algo parecido a una plegaria.»
[…]

«Hacía tiempo que no subía hasta arriba, por la mañana la montaña estaba cubierta de una costra de hielo. Así que aproveché aquella tarde de sol, salí justo después de comer y subí aprisa porque sabía que tenía pocas horas antes de oscurecer. Luego fue como grabar un vídeo de recuerdos: alcanzar la cresta y descubrir, después de tantos meses, una ladera desconocida, recorrer un sendero jamás pisado, bajar del otro lado hasta el llano. Fisgar por la ventana de una majada cerrada: la mesa, las sillas, los platos apilados en un estante, los frascos de conservas, como si alguien acabara de marcharse y hubiera ordenado un poco antes de salir. Luego, estudiar la montaña y elegir un trazado hermoso, hermoso para quien conoce la belleza de ir por donde no hay sendero, y cruzar por arriba, tras los pasos de las gamuzas. Dejar atrás las madrigueras vacías, los troncos partidos, los alerces quemados por el otoño, atravesar un pedregal saltando de una roca a otra entre los rododendros desnudos. Lavarse las manos y la cara en un torrente. Saborear los arándanos de octubre, las plantas sin hojas pero colmas de bayas, heladas por el frío de la noche, marchitas, oscuras, dulces como pasas.
Esto mismo hacía yo de niño, un último paseo para despedirme de la montaña. Escribía mensajes y los escondía en las rocas quebradas, en las hendiduras de las cortezas. Así mis palabras permanecerían allí en mi ausencia: igual que este libro.
Había llegado la hora de volver. Conocía ya todos los sueños que iba a soñar aquel invierno.»