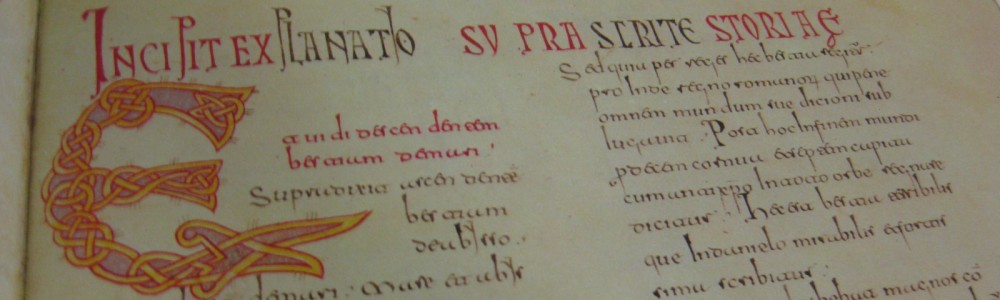Los diecisiete relatos que forman estas Viejas historias de Castilla la Vieja se publicaron por primera vez en 1960, junto con una serie de grabados de Jaume Pla, con el título de Castilla. Posteriormente la editorial Lumen los publicaría, ya con su título definitivo, en 1964.
Víctor García de la Concha nos dice, en el Prólogo del tomo III de las Obras completas, Ediciones Destino, de Miguel Delibes, lo siguiente sobre esta extraordinaria obra del escritor vallisoletano:
«Viejas historias de Castilla la Vieja se sitúa en un espacio intermedio entre el cuento y la novela: el espacio de las memorias particulares. Es el discurso que hace “el Isidoro”, un hombre de pueblo que regresa a él tras cuarenta y ocho años de ausencia en Panamá. A lo largo del discurso van quedando diseminados datos que permiten recomponer su historia hasta ese momento. Hijo de labradores relativamente acomodados, su padre que, aunque rudo, tiene una veta ocasional de pensador y al que, por su costumbre de subir a la meseta del páramo, llaman en el pueblo “Mahoma”, quiere darle estudios y, así, en 1905 lo manda a un colegio de la ciudad para que haga el bachillerato. Profesores y alumnos lo consideran de pueblo –“llevas el pueblo escrito en la cara”, le espeta un profesor–, lo que le hace avergonzarse y tratar de evitarlo. Cuando vuelve al pueblo le gusta, por el contrario, que los compañeros le digan que “va cogiendo andares de señoritingo”. Pero en su relato confiesa que desde chico notaba en el interior “un anhelo exclusivamente contemplativo” y tal vez por eso nunca la interesó el colegio, y despreció la petulancia de los profesores y sus explicaciones. Cuando preguntaban por lo que realmente le importaba –algunos fenómenos geológicos de su pueblo, en concreto– las respuestas le parecían vacías abstracciones: él quería simplemente que le “respondieran en cristiano”. Un día que su padre vino a visitarle, el profesor le desengañó: “De aquí no sacaremos nada; lleva el pueblo escrito en la cara.”
Un día de verano, al cumplir catorce años, el padre lo subió con él al páramo, y a solas, sin testigos, le preguntó si definitivamente quería estudiar o no. La respuesta fue negativa. “Y trabajar en el campo?” Responder de nuevo que no, le costó un buen castigo: ”Me sacudió el polvo en forma y, ya en casa, soltó al Coqui y me tuvo cuarenta y ocho horas amarrado a la cadena del perro sin comer y beber.”
Así que, como dirá después, “en cuanto pude, me largué” del pueblo.»
Sin embargo, el emigrante pronto se da cuenta de que en la gran ciudad no se atan los perros con longanizas. Descubre que ya no le mortificaba ser de pueblo y hasta empieza a añorar las cosas de su humilde aldea.
«Y empecé a darme cuenta, entonces, de que ser de pueblo era un don de Dios y que ser de ciudad era un poco como ser inclusero y que los tesos y el nido de la cigüeña y los chopos y el riachuelo y el soto eran siempre los mismos, mientras las pilas de ladrillo y los bloques de cemento y las montañas de piedra de la ciudad cambiaban cada día y con los años no restaba allí un solo testigo del nacimiento de uno, porque mientras el pueblo permanecía, la ciudad se desintegraba por aquello del progreso y las perspectivas de futuro.»
Delibes nos presenta en estas Viejas historias de Castilla la Vieja una visión del medio rural castellano que conocía de primera mano, ya que son hechos y situaciones que vivió durante su infancia y adolescencia. Son pequeñas historias llenas de ironía, lirismo y sensibilidad, de las que se desprende una gran amor por unas formas de vida hoy casi desaparecidas y que tan bien conocía el escritor vallisoletano. Los protagonistas de estas historias son personajes sencillos con una fuerte vinculación a la tierra que les vio nacer.
Viejas historias de Castilla la Vieja es un libro magistralmente escrito, con un lenguaje vivo y sencillo, y que contiene hermosas estampas del campo castellano.
Un libro muy recomendable. El propio autor lo ha señalado como unos de sus libros preferidos:
«A lomos del idioma y de los grabados de Pla recogí en cincuenta páginas la Castilla que me gustaba de la mitad del siglo XX, una Castilla estática, que no cambiaba, siquiera los propios castellanos tampoco parecieran desearlo. Simplemente vivían: trabajaban, se enamoraban, celebraban pequeñas fiestas y no aspiraban a más. Tan pronto terminé aquellas historias –en apenas una semana– advertí una cosa: aquel medio centenar de páginas decían más que ningún otro libro mío sobre lo que era Castilla y lo que eran los castellanos. El paisaje árido, sus habitantes, las costumbres, los secretos del campo, las siembras de año y vez… cabían en cuatro líneas y no necesitaban mayor explicación. Entonces concluí que Viejas historias de Castilla la Vieja era mi obra preferida por su limpio perfil de Castilla, y tan sólo cuando nacieron más tarde Los santos inocentes, y El hereje apelé al viejo truco de dividir mis obras en breves, medianas y largas. De las primeras, Viejas historias de Castilla la Vieja era la más representativa; Los santos inocentes lo era de las segundas y, finalmente, lo era El hereje de las novelas largas. Una manera de no dejar nada en el tintero y todos contentos.»
Nota del autor en la edición de sus Obras completas, Ediciones Destino, 2007
SINOPSIS
Hay una manera de ser de pueblo como hay una manera de ser de ciudad. En la ciudad las cosas cambian de prisa; los altos edificios, las luces y los automóviles que no cesan, esconden como pueden el apresuramiento atontado de la multidud, los gozos –si los hay– y las penas, si te paras a pensar. Una ciudad pesa tanto que da pavor pensar en ella. El pueblo está ahí, sumiso, apagado, mezclándose cada vez más con el color de la tierra. ¿Que han pasado cuarenta y ocho años y vuelves de las Américas? ¿Y qué? En Castilla no se cuenta por años sino por siglos, y allí estarán esperándote, todo igual, las casas, los árboles, los campos agotados, las gentes envejecidas, el arroyo que pasa entre cañizos y el polvillo de la trilla pegado a los muros.

«El páramo es una inmensidad desolada y, el día que en el cielo hay nubes, la tierra parece el cielo y el cielo la tierra, tan desamueblado e inhóspito es. Cuando yo era chaval, el páramo no tenía principio ni fin, ni había hitos en él, ni jalones de referencia. Era una cosa tan ardua y abierta que sólo de mirarle se fatigaban los ojos. Luego, cuando trajeron la luz de Navalejos, se alzaron en él los postes como gigantes escuálidos y, en invierno, los chicos, si no teníamos mejor cosa que hacer, subíamos a romper las jarrillas con los tiragomas.»
La precisión, riqueza y naturalidad de la prosa, un profundo conocimiento del medio humano y del entorno geográfico de los pueblos de la Meseta, la combinación de distanciamiento irónico y simpatía profunda hacia el mundo rural se funden en las prodigiosas estampas contenidas en «Viejas historias de Castilla la Vieja». Un emigrante regresa a su aldea tras una larga ausencia y rememora la vida de un pueblo castellano de principios del siglo XX: por una parte, estancamiento, rutina, superstición, atraso, pobreza; por otra, sensación de arraigo y pertenencia, relaciones comunitarias, contacto inmediato con vínculos primarios.
MIGUEL DELIBES
 Miguel Delibes (Valladolid, 1920-2010) se dio a conocer como novelista con La sombra del ciprés es alargada, Premio Nadal 1947. Entre su vasta obra narrativa destacan Mi idolatrado hijo Sisí, El camino, Las ratas, Cinco horas con Mario, Las guerras de nuestros antepasados, El disputado voto del señor Cayo, Los santos inocentes, Señora de rojo sobre fondo gris o El hereje. Fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura (1955), el Premio de la Crítica (1962), el Premio Nacional de las Letras (1991) y el Premio Cervantes de Literatura (1993). Desde 1973 era miembro de la Real Academia Española.
Miguel Delibes (Valladolid, 1920-2010) se dio a conocer como novelista con La sombra del ciprés es alargada, Premio Nadal 1947. Entre su vasta obra narrativa destacan Mi idolatrado hijo Sisí, El camino, Las ratas, Cinco horas con Mario, Las guerras de nuestros antepasados, El disputado voto del señor Cayo, Los santos inocentes, Señora de rojo sobre fondo gris o El hereje. Fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura (1955), el Premio de la Crítica (1962), el Premio Nacional de las Letras (1991) y el Premio Cervantes de Literatura (1993). Desde 1973 era miembro de la Real Academia Española.
-
Más sobre Delibes y su obra en Fundación Miguel Delibes
OTROS FRAGMENTOS DE LA NOVELA