Los mochileros, del pacense Antonio Ballesteros Doncel, es una novela que apareció por vez primera en 1971. Volvió a editarse en 1997 por el Departamento de Publicaciones de la Diputación Provincial de Badajoz, que volvería a reeditarla, esta vez en una edición bilingüe, en español y portugués, en el año 2000.
Como su propio título indica, la novela trata de la azarosa vida de aquellos contrabandistas legendarios, llamados mochileros, que cruzaban clandestinamente la frontera extremeño-portuguesa cargados con mochilas de unos 25 kilos de café portugués, portándolas en jornadas nocturnas a más de veinte kilómetros de distancia. En ocasiones las mochilas contenían mayores pesos, y el transporte se efectuaba también a mayores distancias.
Como nos cuenta el propio Antonio Ballesteros en la Introducción de su novela La última mochila, «de los 1.234 kilómetros de frontera hispano-lusitana, 235 están comprendidos entre los pueblos extremeños de Valverde del Fresno al norte, y Oliva de la Frontera al sur, componiendo las áreas lindantes de Castelo Branco, Portalegre y Évora una extensión de 19.978 kilómetros cuadrados frente a los 41.062 kilómetros cuadrados que mide la superficie total de Extremadura. En su recorrido fronterizo de Norte a Sur quedan poblaciones significativas donde tuvo especial relieve el contrabando, y que sin mencionar aldeas ni caseríos recordamos a Valverde del Fresno, Elías, San Martín de Trevejo, Cilleros, Zarza la Mayor, Alcántara, Cedillo, Herrera de Alcántara y Valencia de Alcántara, todas ellas en la provincia de Cáceres.
En cuanto a la provincia de Badajoz, en similares términos, destacan poblaciones como San Vicente de Alcántara, Alburquerque, La Codosera, Olivenza, Cheles, Villanueva del Fresno, Valencia del Mombuey, Higuera de Vargas, Oliva de la Frontera, Fregenal de la Sierra y naturalmente Badajoz, que por su capacidad ejercía un papel importantísimo sobre amplios territorios en ambos lados de la frontera, y donde algunas de sus barriadas como Las Moreras, Gurugú, Pardaleras y la Plaza Alta, fueron asentamientos habituales de contrabandistas tanto españoles como portugueses.
El contrabando con Portugal formó siempre parte consustancial de la propia vida de Extremadura, cuyos pobladores fueron principales clientes del comercio portugués abastecido de productos carentes en España, o bien por las significativas diferencias de precios entre uno y otro país, ya que Portugal por suavidad aduanera con el resto del mundo, contaba con productos mucho más novedosos y competitivos que los similares que circulaban por nuestros mercados, y muchos de ellos ni siquiera circulaban.
Actualmente, con la desaparición del imperio colonial portugués, caída de las fronteras y la integración de ambos países en la Comunidad Europea, el comercio ilegal ha quedado convertido en un tema de leyenda.
Su época de esplendor podemos situarla en la década de los años cuarenta, es decir, en la decena posterior a la Guerra Civil Española, donde la gran escasez de productos elementales provocó una alarmante situación social, hasta el punto de llamarse año del hambre el primer año oficial de la Victoria. Los alimentos fueron racionados a niveles mínimos y entre esa escasez agobiante, surgió el estraperlo, que consistía en vender los productos muy por encima de su valor real, fue en realidad una época que se especuló con el hambre y donde muchos oportunistas sin escrúpulos amasaron grandes fortunas.
Pero a medida que España equilibraba su economía, algunos productos alimenticios perdían interés, si bien el café torrefacto continuó su comercio convirtiéndose en el producto más emblemático del contrabando, y los mochileros suministraban la mercancía burlando a los vigilantes, a los intereses públicos con verdaderos riesgos personales. En su trabajo no empleaban medios sofisticados, únicamente usaban su astucia, la resistencia física y un exhaustivo conocimiento del terreno.
Operaban de forma autónoma, su código era anárquico, su ley la del más fuerte, y su mecánica sencilla, estaba generalmente a la altura de personas de poca formación procedentes en su mayoría del sector rural, y para quienes las perspectivas era vivir intensamente el presente, por eso deambulaban entre el juego, la bebida y la prostitución.
En su dinámica profesional rara vez solían trabajar en solitario, lo normal era que formaran grupos más o menos numerosos por cuenta propia, o bien contratados por mecenas que alquilaba sus cuerpos para transportar la mercancía.
A parte de las mochilas, que a veces sobrepasaban los veinticinco kilos de peso, portaban sobre el pecho un paquete del mismo género al que llamaban fiador, que solían salvar en el caso de arrojar las mochilas ante el acoso de los guardias, y esa muestra equivalía prácticamente al valor del jornal.
Como norma elemental las cuadrillas no causaban daños durante el trayecto para evitar denuncias justificadas, y si por circunstancias no previstas les cogía el nuevo día sin llegar al destino, escondían las cargas en algún lugar del monte para volver a recogerlas a la siguiente noche. En esos trances normalmente nadie delataba el contrabando en caso de descubrirlo por azar, porque entonces las venganzas estaban justificadas.»

Homenaje a los mochileros (Oliva de la Frontera), foto de Antonio Valero
Ballesteros era un gran conocedor de estas gentes de la frontera extremeño-portuguesa que dedicaron buena parte de sus vidas al contrabando. Para escribir esta novela se inspiró en vivencias personales de contrabandistas que conoció durante su niñez y juventud, cuando vivió en una finca, un lugar junto al emblemático Puente Ajuda, en Olivenza.
El más famoso de todos estos mochileros era un personaje de la zona de Olivenza apodado el Cuco, al que el autor trató mucho, cuando, ya retirado del contrabando, volvió a su primitivo oficio de carbonero.
«Era hombre correcto, no por la educación de principio, sino como producto de esa escuela dura que la vida impone modelando a reveses. Sabía respetar porque le gustaba ser respetado, teniendo un mérito casi misterioso para hacer cundir el ejemplo en un gremio tan difícil de controlar como en el que se movía. Había llegado a ese borde de edad en que sería discutible llamarle viejo. Estaba sano y ágil para desempeñar trabajos manuales con la misma eficacia, o mejor, que otro hombre con veinte años menos. Su habilidad era indudable, y desde luego era intuitivo, perspicaz y resolutivo. No en balde desempeñó durante más de un cuarto de siglo la capitanía del contrabando, en una gran zona de la frontera entre Portugal y España.
Los trozos de naciones comprendidos entre las cuencas de los ríos Tajo y Guadiana, no tenían para él el menor secreto. Conocía más ampliamente en profundidad la parte portuguesa que la española, aunque hubo veces que en sus incursiones se adentró hasta el mismo corazón de la Península.
Su nombre era Nicolás, pero muy poca gente lo sabía. El que familiarizó, el que despertaba al pronunciarse las más distintas sensaciones entre las gentes de la frontera, fue el de el Cuco.»
A través de los sucesivos capítulos de la novela, asistimos a los primeros pasos del Cuco como cuadrillero y a sus posteriores hazañas y peripecias, hasta convertirse, gracias a su astucia y habilidad, en el mochilero más famoso en buena parte de La Raya extremeño-lusitana.
Mostrando un gran conocimiento del tema, y un perfecto dominio de la pluma, Ballesteros nos adentra en la sufrida vida de estos personajes de leyenda, en sus difíciles condiciones de trabajo, en sus tretas y artimañas para evitar ser descubiertos por los vigilantes de uno y otro lado de la frontera o en sus férreos códigos de conducta.
Y todo ello salpicado con sentidas reflexiones sobre la vida o la libertad, y con magníficas descripciones de los paisajes rayanos en los que transcurre la acción de la novela.
«Le imponía un poco comprobar que en aquella vida cada cual se las arreglaba como podía sin preocuparse de nada ni de nadie. Se desconocían los afectos y consideraciones; tan sólo privaban la dureza, la fuerza, la pillería, la astucia… El que consiguiera reunir todas esas facultades en mayor grado, sería admirado y respetado, porque con ellas podría arrollar. Eso lo veía claro, allí triunfaba el que más fuerte pisara sin dejarse ni siquiera rozar. Era un mundo crudo, un mundo espinoso. A pesar de todo no debía desanimarse, debía vencer su primer bache, porque eso pasa en casi todos los órdenes de la vida.»
Como nota curiosa, recogemos lo que, sobre la novela, escribe el maestro y escritor Arsenio Muñoz de la Peña, en su librito titulado Los viajes de Camilo José Cela por Extremadura: «A principios del mes de agosto del año 1971, estando yo pasando el verano en Béjar, recibí el envío de una novela escrita por mi excelente amigo Antonio Ballesteros y titulada Los mochileros. La leí rápidamente, y como me gustó de verdad, le hice una crítica para el diario Hoy, de Badajoz, y otra para El Adelanto, de Salamanca. Contesté a Ballesteros, agradeciéndole su obsequio y también indicándole que se la mandase a Camilo José Cela, de mi parte, pues él siempre había expresado gran interés por estos temas de los contrabandistas. Ballesteros lo hizo y muy pronto recibió una carta de Camilo, en la que, entre otras cosas, le decía lo siguiente: “Ese es el buen camino de la literatura y su futura preocupación debe ser, a mi juicio, el no apartarse de él. Enhorabuena por su labor. Su novela Los mochileros la he leído de un tirón y debo felicitarle por su eficaz sencillez narrativa, que hace vivir el turbio mundo de los contrabandistas con tanto realismo.
Cuenta más adelante en su libro Muñoz de la Peña que, en un encuentro, que se produjo en Calzadilla de los Barros con motivo de un homenaje póstumo que allí se ofrecía a don Antonio Rodríguez-Moñino, entre el futuro premio Nobel y Antonio Ballesteros, Cela le soltó al autor de Los mochileros: “Tu novela es buena, porque es sincera. Sigue esa línea. Eso sí, esos burros de los críticos, ante tu primera obra, dirán que escribes mejor que Cervantes. Ante la segunda, dirán que eres una mierda… No les hagas caso jamás…”»
Los mochileros, en fin, es una novela escrita con sencillez y realismo, y que se lee con ganas. Y, que, por cierto, leí gracias a dos compañeros con los que, circunstancialmente, compartí habitación y fatigas; uno, que fue contrabandista como el Cuco por las mismas zonas de La Raya; y el otro, buen lector, que había leído la novela y que me habló muy bien de ella.
«Así y allí, quedó el Cuco. Viviendo cara al cielo, saboreando las mieles que proporcionaban el dinero honradamente ganado. Apurando hieles de los reveses que presentan mil eventualidades inevitables. Allí templó verdaderamente su alma con circunstancias que en este mundo nada se puede contra ellas. Allí comprendió la generosidad del alma de los hombres sanos en los que no había entonces calado. Aprendió las cosas muy distintas de como siempre las había visto, y a veces se dolía de que esa lección se la estuviera dando lo que tanto había despreciado, porque la consideró su cárcel: la tierra. Se dio cuenta que la forma de ser de las gentes del campo tenía su entronque en algo así como un amasijo de pena, alegría y barro, ese barro al que Dios inspiró alma como principio de vida.»
SINOPSIS
Los mochileros narra la vida de personajes que traficaron clandestinamente y de forma elemental entre Portugal y España. Por la manera de transportar las mercancías fueron conocidos con el nombre de mochileros, y las aventuras corridas por el protagonista dan idea de su forma de actuar. Hoy se han convertido en leyenda.
«Los mochileros se colocan aparte de las mochilas, donde portan a veces hasta treinta kilos de peso, un paquetito con un par de kilos de mercancía sujetos a la parte posterior del cuello o en el pecho al que llaman fiador. El objeto es que, si en su recorrido tuvieran un asalto por los vigilantes de una y otra nación y se vieran apurados, lanzar las mochilas, que son los verdaderos estorbos para la huida, y salvar esa muestra que equivale prácticamente, al precio de un jornal.
Trabajan en cuadrillas previamente contratados por un jefe aportante del dinero para la carga a veces, para eludir responsabilidades personales, no va con ellos, poniendo entonces la dirección en manos de un guía de su entera confianza. Pueden también trabajar unidos, pero por cuenta propia, esto es, cada cual para su bolsa, aunque buscando cierto amparo en los grupos, nombrándose entre ellos un guía que dirige la operación. Por fin, suelen darse con frecuencia operaciones de individuos en solitario, también por cuenta propia.»

«A veces, por motivos circunstanciales, cargan en España mercancías con las que pueden especular en Portugal, llegando hasta la misma ciudad de Lisboa cuando las condiciones de comercialización son francamente favorables. Estas mercancías que ocasionan el doble negocio son muy variables, girando desde artículos de bisutería hasta planchas enteras de tocino de cerdo. Depende fundamentalmente de baches coyunturales en la economía portuguesa. Con estas cargas suele operarse de muy semejante forma, en lo que respecta al transporte y venta, a como se opera en el tráfico del café, dándose el caso de que importantes marcas lusitanas tienen como verdadera razón de ser el mercado con España, sin preocuparles grandemente el interior de su país. Casi toda su producción pasa la frontera a lomos de estos mochileros audaces, desparramados a lo largo de toda la frontera hispano-lusitana.»
ANTONIO BALLESTEROS DONCEL
 Antonio Ballesteros Doncel nació en Badajoz en 1931 y falleció en 2021, fue un abogado, concejal del ayuntamiento, ganadero, presidente del CD Badajoz, escritor con obras como Los Mochileros, Amor y tierra o La última mochila y articulista del Diario Hoy.
Antonio Ballesteros Doncel nació en Badajoz en 1931 y falleció en 2021, fue un abogado, concejal del ayuntamiento, ganadero, presidente del CD Badajoz, escritor con obras como Los Mochileros, Amor y tierra o La última mochila y articulista del Diario Hoy.
Ocupó importantes puestos representativos en la vida socioeconómica de Extremadura, siendo autor de numerosos trabajos en forma de conferencias, pregones oficiales, y colaboraciones en medios de comunicación, entre ellos revistas especializadas en temas agrarios.
FUENTES
- Ballesteros Doncel, A. La última mochila. Badajoz, Tecnigraf Editores, 2003
- Ballesteros Doncel, A. Los mochileros. Badajoz, Diputación Provincial, 2000
- Muñoz de la Peña, A. Los viajes de Camilo José Cela por Extremadura. Badajoz, Institución Pedro de Valencia, 1982

 Luis Landero nació en Alburquerque, Badajoz, un veinticinco de marzo de 1948, en el seno de una familia campesina extremeña, que emigró a Madrid a finales de la década de los cincuenta. A los quince años escribía poemas, al mismo tiempo que trabajaba como mecánico en un taller de coches y chico de recados en una tienda de ultramarinos. Inició y terminó sus estudios en Filología hispánica en la Universidad Complutense, ha enseñado literatura en la Escuela de Arte Dramático de Madrid y fue profesor invitado en la Universidad de Yale (Estados Unidos). Se dio a conocer con Juegos de la edad tardía en 1989 (Premio de la Crítica y Premio Nacional de Narrativa 1990), novela a la que siguieron Caballeros de fortuna (1994), El mágico aprendiz (1998), El guitarrista (2002), Hoy, Júpiter (2007, XV Premio Arzobispo Juan de San Clemente) y Retrato de un hombre inmaduro (2010), todas ellas publicadas por Tusquets Editores. Traducido a varias lenguas, Landero es ya uno los nombres esenciales de la narrativa española. Ha escrito además el emotivo ensayo literario Entre líneas: el cuento o la vida (2000), y ha agrupado sus piezas cortas en ¿Cómo le corto el pelo, caballero? (2004). Absolución, su novela más trepidante, es una delicada historia de amor, una cuenta atrás que no da tregua, y un inspirado relato de aprendizaje y sabiduría a través de un elenco de personajes inolvidables. El balcón en invierno (2014) está basada en hechos y vivencias reales, en la que su autor ha decidido revelarnos la verdadera historia de una parte muy importante de su vida: la de su infancia en una familia de labradores en su Alburquerque natal y la de su adolescencia en un barrio de Madrid. En 2017 publicó La vida negociable. Lluvia fina (2019) es la historia de una familia que, tras muchos años de distanciamiento, decide reunirse con el objeto de hacer las paces y curar las pequeñas heridas que les han distanciado durante tanto tiempo. En El huerto de Emerson (2021) retoma la memoria y las lecturas de su particular universo personal donde las dejó en El balcón en invierno. En Una historia ridícula (2022) demostró su maestría en el uso del humor para retratar la condición humana. La última función (2024) es su última novela.
Luis Landero nació en Alburquerque, Badajoz, un veinticinco de marzo de 1948, en el seno de una familia campesina extremeña, que emigró a Madrid a finales de la década de los cincuenta. A los quince años escribía poemas, al mismo tiempo que trabajaba como mecánico en un taller de coches y chico de recados en una tienda de ultramarinos. Inició y terminó sus estudios en Filología hispánica en la Universidad Complutense, ha enseñado literatura en la Escuela de Arte Dramático de Madrid y fue profesor invitado en la Universidad de Yale (Estados Unidos). Se dio a conocer con Juegos de la edad tardía en 1989 (Premio de la Crítica y Premio Nacional de Narrativa 1990), novela a la que siguieron Caballeros de fortuna (1994), El mágico aprendiz (1998), El guitarrista (2002), Hoy, Júpiter (2007, XV Premio Arzobispo Juan de San Clemente) y Retrato de un hombre inmaduro (2010), todas ellas publicadas por Tusquets Editores. Traducido a varias lenguas, Landero es ya uno los nombres esenciales de la narrativa española. Ha escrito además el emotivo ensayo literario Entre líneas: el cuento o la vida (2000), y ha agrupado sus piezas cortas en ¿Cómo le corto el pelo, caballero? (2004). Absolución, su novela más trepidante, es una delicada historia de amor, una cuenta atrás que no da tregua, y un inspirado relato de aprendizaje y sabiduría a través de un elenco de personajes inolvidables. El balcón en invierno (2014) está basada en hechos y vivencias reales, en la que su autor ha decidido revelarnos la verdadera historia de una parte muy importante de su vida: la de su infancia en una familia de labradores en su Alburquerque natal y la de su adolescencia en un barrio de Madrid. En 2017 publicó La vida negociable. Lluvia fina (2019) es la historia de una familia que, tras muchos años de distanciamiento, decide reunirse con el objeto de hacer las paces y curar las pequeñas heridas que les han distanciado durante tanto tiempo. En El huerto de Emerson (2021) retoma la memoria y las lecturas de su particular universo personal donde las dejó en El balcón en invierno. En Una historia ridícula (2022) demostró su maestría en el uso del humor para retratar la condición humana. La última función (2024) es su última novela.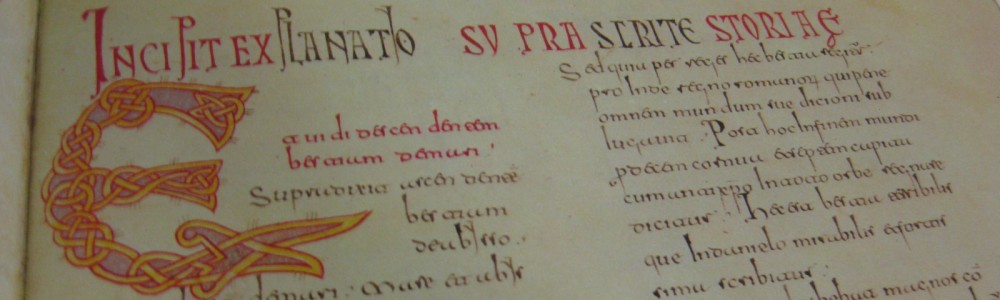


 Violeta Gil
Violeta Gil

 José Herrera Petere
José Herrera Petere



 Nacido en Dresde en 1938, es escritor y periodista. Su única novela histórica es
Nacido en Dresde en 1938, es escritor y periodista. Su única novela histórica es 

 Antonio Ballesteros Doncel
Antonio Ballesteros Doncel
 Dulce Chacón
Dulce Chacón
