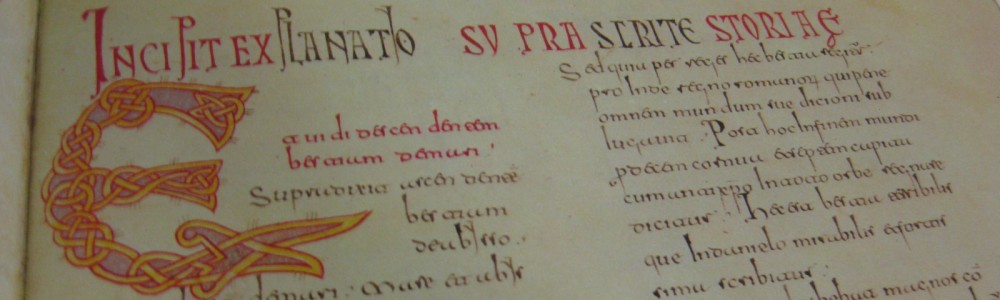Las cosas del campo es un hermoso libro del poeta antequerano José Antonio Muñoz Rojas, constituido por un buen puñado de textos breves y que está considerado como una de las más altas cumbres del poema en prosa del siglo XX.
Estos textos fueron elaborados por el poeta malagueño entre marzo de 1946 y mayo de 1947 en su finca antequerana de la Casería del Conde. El propio autor ha reconocido que nacieron como una especie de apuntes campesinos, que podrían haber servido para textos más extensos, escritos sin la intención de publicarlos. Siguen un orden vagamente cronológico y estacional, y abarcan un ciclo campesino completo.
Las cosas del campo se publicó por primera vez en 1951, con una tirada de 200 ejemplares. Posteriormente se lanzarían varias ediciones corregidas y aumentadas. En 2015, la editorial Renacimiento publicó la primera edición crítica de la obra, con estudio de Juan Luis Hernández Mirón y prólogo del escritor extremeño Luis Landero.
El libro está escrito con una enorme sensibilidad y con la misma sencillez con la que realizan sus faenas las gentes del campo y se suceden las estaciones.

Tierra eterna
Sola y eterna, tierra de arados, de sementeras y de olivar, mil veces regada con sudores de hombres, con cuidados, con maldiciones, con desesperaciones de hombres, hermosura diaria, espejo y descanso nuestro.
Nunca cansas, siempre lista, inscrita una y otra vez por hierros y por huellas, volcada por rejas al sol y a la lluvia, a todo tempero, siempre con la dádiva conforme al trabajo, medida a nuestros huesos.
¡Ay de los que te olvidaren, de los que en su piel y en sus ojos pierdan tu recuerdo, de los que no se refresquen contigo, de los que te pierdan de alma!
De esta especie de estampas campesinas se desprende un profundo amor por la tierra y por unas formas de vida en vías de extinción, que él conocía de primera mano. Ya en la Advertencia que el autor escribió para la edición de Ínsula, publicada en 1976, señalaba: «Algunas de estas “cosas” no existen. Algunos de los personajes de que aquí se escribe, no sólo han desaparecido, sino que ni sus oficios ni sus quehaceres se saben ya […]
Hay muchos cortijos abandonados cayéndose. El campo se ha quedado más solo, las yerbas ignoradas tienen nombre para los yerbicidas implacables, abejas y abejarucos se refugian donde pueden contra enemigos comunes, las herrizas son más que nunca lugares donde la hermosura se acoge y la libertad reina, los chaparros, ya encinas, esperan estremecidos a la primavera. Golondrinas, vencejos y tórtolas siguen tornando y anidan en olivos apartados o techos de cortijos en abandono.
Pero el campo saca incansables bellezas escondidas y acumuladas, las renueva y ofrece sin tasa a los ojos y al alma de quienes quieren gozarlas. Advierte con su descansado silencio que sólo volviendo a él encontrarán los hombres lo mejor de ellos mismos.»
Las cosas del campo me ha parecido un libro magnífico, que constituye un hermoso y sentido homenaje a un mundo hoy desaparecido. Para disfrutar de él, leyéndolo despacio. Muy recomendable.
SINOPSIS
Las cosas del campo (1951) es, sin exageración posible, una de las más altas cumbres del poema en prosa español del siglo XX, junto con Platero y yo (1914), de Juan Ramón Jiménez y Ocnos (1942), de Luis Cernuda. José Antonio Muñoz Rojas (1909-2009), su autor, fue un destacado poeta de la llamada generación del 36. Uno de sus últimos poemarios, Objetos perdidos (1997) recibió el Premio Nacional de Poesía. Juan Luis Hernández Mirón es el autor de la presente edición crítica y de las glosas que la acompañan. El libro cuenta también con un prólogo del novelista Luis Landero.
Hombres del campo
Hombres del campo, hechos al polvo y a la pena, con la copla sin alegría, pardos, contra el suelo, surco va, surco viene, ya al arado, ya a la hoz o al azadón uncidos a la tierra, nobles hombres del campo, en el olvido y en la desesperanza.
Se vive como se puede, malamente; se mantiene malamente la esperanza, nadie sabe por qué.
Os sospecháis siempre cerca de la tierra, apenas os saca de ella una hora en que el mundo se dora, el aire se hace ingrávido, la noche alegre y amáis. Luego os ata la carga del amor, se os arruga la cara, se os hace pesado el andar, duras las manos, torcida la sonrisa. No hay nada que esperar.
Al frío seguirá el calor, al relente de la noche la chicharrera del mediodía.
Y en vuestros pueblos, sobre un costerón tapiado de blanco, el lugar seguro y pobre donde la tierra que os persigue, os hará suyos para siempre.

Sé algo de la tierra y sus gentes. Conozco aquélla en su ternura y en su dureza, he andado sus caminos, he descansado mis ojos en su hermosura. Los cierro y la tengo ante mí. Tierras duras, alberos y polvillares, breves bugeos, largos cubriales; aquí se riza una loma, allá se quiebra una cañada, se extiende una albina, tiembla un sisón de vuelo lento. Todo el campo vuela pausadamente. Las herrizas se coronan de coscojas, aquí una encina huérfana canta una historia. Las encinas solitarias son los dientes que le quedan al campo para mascullar una historia de montes sonoros con grandes encinas y muchas jaras, con sombras apartadas y rincones que nadie había hollado, cuando reinaba la alimaña y tenía libertad la primavera […]
Yo me estremezco andando estas realengas, cruzando estas lindes, asomándome a estas herrizas. Me siento extrañamente eterno. Me hundo en el campo y gusto en mi espíritu tanta amargura suelta, tanta dulzura recogida en estos anuales surcos y sementeras. Año tras año, sol a sol, surco a surco, se va el hombre atando a la tierra, enterrándose en ella. Andamos sobre sus sudores, sobre sus ilusiones y sobre sus huesos. Por eso tiemblo algo cuando voy por estos campos, por eso canto. Y tengo miedo de no poder acabar una vez comenzado. Empiece por donde empiece, no acabaré. Se me quedará la canción a medio camino, entre los labios. Pero la tierra la seguirá cantando. La oirán las alondras, los alcaravanes. Algún matutero a deshora por la veredilla, algún extraviado entre los olivos, algunos amantes que busquen la complicidad de la noche y la dureza de la tierra para darle lo suyo al amor. ¡Oh canción tan inútil y tan necesaria como esta enorme y anual cosecha de florecillas ignoradas!
Casería del Conde, 1946
Del prólogo de la primera edición, J. A. Muñoz Rojas
JOSÉ ANTONIO MUÑOZ ROJAS
 José Antonio Muñoz Rojas antequerano y «cosmopolita de pueblo» decía de sí, vivió para la poesía y en la poesía. Procede del mismo litoral poético donde se ha fraguado una honda poesía española que lo inserta en la corriente literaria hispano-arábiga y lo hermana con los sevillanos Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda y Antonio Aparicio; el moguereño Juan Ramón Jiménez; el granadino Federico García Lorca; el gaditano Rafael Alberti; los malagueños Salvador Rueda, Emilio Prados, Manuel Altolaguirre, José María Hinojosa y José Moreno Villa; el cordobés Ricardo Molina, etc. El poeta aumenta con su obra la gloria de las letras andaluzas e hispánicas; en línea de continuidad con la Escuela Antequerana del Siglo de Oro y con la Escuela de Poetas Románticos del XIX se suma a la nómina de Hijos Ilustres de Antequera.
José Antonio Muñoz Rojas antequerano y «cosmopolita de pueblo» decía de sí, vivió para la poesía y en la poesía. Procede del mismo litoral poético donde se ha fraguado una honda poesía española que lo inserta en la corriente literaria hispano-arábiga y lo hermana con los sevillanos Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda y Antonio Aparicio; el moguereño Juan Ramón Jiménez; el granadino Federico García Lorca; el gaditano Rafael Alberti; los malagueños Salvador Rueda, Emilio Prados, Manuel Altolaguirre, José María Hinojosa y José Moreno Villa; el cordobés Ricardo Molina, etc. El poeta aumenta con su obra la gloria de las letras andaluzas e hispánicas; en línea de continuidad con la Escuela Antequerana del Siglo de Oro y con la Escuela de Poetas Románticos del XIX se suma a la nómina de Hijos Ilustres de Antequera.
Su primer libro, Versos de retorno, es de 1929. Lector en la Universidad de Cambridge durante algún tiempo y gran conocedor de la lírica inglesa, ha traducido al castellano obras de John Donne, Richard Crashaw, William Wordsworth, Gerald Manley Hopkins, Francis Thompson y Thomas Stearns Eliot.
Dentro de su obra poética cabe destacar Cantos a Rosa (1954, edición aumentada, 1999), Objetos perdidos (1997, Premio Nacional de Poesía 1998) y Entre otros olvidos (2001).
De Las cosas del campo, su mejor libro en prosa, del que ya se han hecho varias ediciones en España, dijo Amado Alonso en carta dirigida al autor: «Has escrito, sencillamente, el libro de prosa más bello y más emocionado que yo he leído desde que soy hombre».
OTROS FRAGMENTOS DEL LIBRO
Las puertas del campo
«¿Quién sabe las razones de un amor? Son secretas como las aguas bajo la tierra, que luego salen en manantial donde menos se espera. Nada se guarda y el amor menos que nada. A fuerza de pasar los ojos sobre este campo, lo vamos conociendo como el cuerpo de una enamorada, distinguimos todas sus señales, sabemos la ocasión del gozo, la de la esquivez. ¡Oh enorme cuerpo del amante! Por tus barrancos y por tus veras, por tus graciosos cielos, por tus caminos, ya polvorientos, ya encharcados, por tus rincones ocultos y tus abiertas extensiones, por agostos y por eneros, te he cabalgado. Tú también conoces los cascos de mi caballo. En la más dura coscoja, en la mantilla más oculta, en vuelo y en terrón, en todo te he buscado.
Eres un río de hermosura pasando, sonando, ajustándote a la noche, al día, a la estación. Por ti siento pasos antiguos, correr sangre de esta misma de mis venas. Todos somos como tú, algo que ni empieza ni acaba, como la hermosura o estos olivares cuyo fin nunca alcanzan mis ojos.
Y esperamos. A veces es algo áspero este roce del corazón. Todo por fuera está inmutable y algo por dentro roza. ¿Qué será? Un gran aletazo del amor nos sacará a su luz. Quedará todo limpio. Allá en nuestro rinconcillo, el amor sigue. Oh campo, esta hermosura no tiene página ni espejo y sólo, a veces, se deja seducir por el temblor de la palabra, por la insinuación de la poesía. Pero, ¿recogerte, encerrarte? ¿Quién pone puertas al campo?»
[…]