«La tela era una larga intemperie donde los seres podían irse y reaparecer tiempo después».
Salvatierra es una novela del escritor argentino, nacido en Buenos Aires, Pedro Mairal publicada por primera vez en Argentina en 2016. La editorial Libros del Asteroides la ha recuperado para España en una cuidada edición en 2021.
Se trata de una novela corta sobre la relación de dos hijos con la figura de su padre (que da nombre a la novela) recientemente fallecido. Juan Salvatierra, pintor mudo, humilde y autodidacta, deja a sus hijos un misterioso cuadro en herencia: un inmenso mural que ocupa casi cuatro kilómetros de rollos de tela y que pintó en secreto hasta el día de su muerte. Al descubrir que falta una parte de la obra, su hijo Miguel se irá adentrando en los enigmas del pasado del artista en una peripecia que, de Argentina a Uruguay, lo llevará a reconstruir la verdadera historia de su familia y a replantearse su propia vida.
«Encontrar el tramo faltante era algo que necesitaba hacer para que el cuadro no fuera infinito. Si faltaba un rollo, no iba a poder mirarlo todo, conocerlo todo, y seguiría habiendo incógnitas, cosas que Salvatierra quizás había pintado, sin que yo lo supiera. Pero si lo encontraba, habría un límite para ese mundo de imágenes. El infinito tendría borde y yo podría encontrar algo que él no hubiera pintado. Algo mío. Pero son interpretaciones que hago ahora. Por esos días sólo estaba obsesionado con encontrar la tela; no pensaba en estas cosas».
Salvatierra es una de las novelas más admiradas y traducidas de Mairal. Con precisión, sobriedad y lirismo, el autor de La uruguaya explora sutilmente los lazos entre el pasado y el presente, entre padres e hijos y entre la vida y el arte. Una narración evocadora, cargada de resonancias, sobre la aventura que supone acceder a lo más íntimo de aquellos a quienes mejor creemos conocer.
Está narrada en primera persona por Miguel, el hijo menor de Salvatierra, y está dividida en capítulos muy breves, lo que confiere a la narración un ritmo ágil y rápido. Estamos ante una novela breve, pero intensa. Extraordinariamente bien escrita y que se lee con ganas.
SINOPSIS
A los nueve años, Juan Salvatierra quedó mudo después de un accidente de caballo. A los veinte, empezó a pintar en secreto una serie de larguísimos rollos de tela que registraban minuciosamente la vida de un pueblo litoraleño. Tras la muerte de Salvatierra, sus hijos viajan desde Buenos Aires para hacerse cargo de la herencia: un galpón inmenso atestado de rollos pintados. Intrigado por la obra monumental creada por su padre, el hijo menor, Miguel, se dispone a ordenarla. Junto con las telas, desenrolla una intriga de secretos familiares que se hunde en el pasado y echa sus sombras sobre el presente. Salvatierra parece haberlo pintado todo. Profuso como la flora y la fauna que pueblan la ribera, el cuadro se impone sobre la realidad y la desborda. Solamente falta un rollo para completar el inmenso cuadro pintado por Salvatierra y Miguel siente la imperiosa necesidad de encontrarlo para que el cuadro no sea infinito, para que tenga un borde, un límite. Para tener una vida que no haya sido pintada ya por su padre. Miguel emprende una auténtica aventura que lo llevará a descubrir algo nuevo sobre su padre e impensable sobre sí mismo.
«El cuadro (su reproducción) está en el Museo Röell, a lo largo de un gran pasillo curvo y subterráneo que comunica el viejo edificio con el nuevo pabellón. Al bajar las escaleras, uno cree haber llegado a un acuario. Por toda la pared interna de casi treinta metros, el cuadro va pasando como un río. Contra la pared opuesta hay un banco donde la gente se sienta a descansar y mira pasar el cuadro lentamente. Tarda un día en completar su ciclo. Son casi cuatro kilómetros de imágenes que se mueven despacio de derecha a izquierda. Si digo que mi padre tardó sesenta años en pintarlo, parece como si se hubiese impuesto la tarea de completar una obra gigante. Es más justo decir que lo pintó a lo largo de sesenta años.»

«No necesitaba el reconocimiento, no sabía cómo lidiar con eso, le parecía algo ajeno a su tarea. Yo creo que él concebía su tela como algo demasiado personal, como un diario íntimo, como una autobiografía ilustrada. Quizá debido a su mudez, Salvatierra necesitaba narrarse a sí mismo. Contarse su propia experiencia en un mural continuo. Estaba contento con pintar su vida; no necesitaba mostrarla. Vivir su vida, para él, era pintarla.»
PEDRO MAIRAL

Pedro Mairal nació en Buenos Aires en 1970. Su novela Una noche con Sabrina Love recibió el Premio Clarín en 1998 y fue llevada al cine. Ha publicado también las novelas El año del desierto (2005) y Salvatierra (2008), el volumen de cuentos Hoy temprano (2001), y los libros de poesía Tigre como los pájaros (1996), Consumidor final (2003) y la trilogía Pornosonetos (2003, 2005 y 2008). En 2007 fue nombrado uno de los 39 mejores jóvenes escritores latinoamericanos por el Hay Festival de Bogotá. Trabaja como guionista y escribe para distintos medios de comunicación. En 2013 publicó El gran surubí, una novela en sonetos, y El equilibrio, una recopilación de las columnas que escribió durante cinco años para el diario Perfil. En 2015 publicó en Chile Maniobras de evasión, un libro de crónicas. Su última novela, La uruguaya, ha recibido en España el Premio Tigre Juan 2017 y lo ha confirmado como uno de los más destacados autores argentinos de su generación. Desde 2019 canta y compone en el dúo Pensé que era viernes.
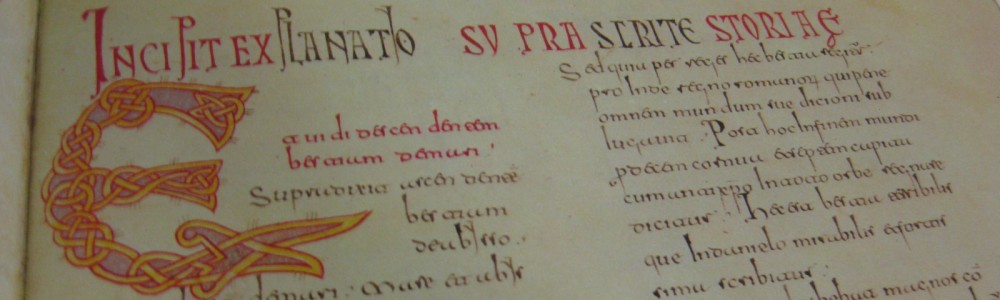

 Nacido en Río de Janeiro en 1947, trabajó como director y autor de teatro, periodista y compositor antes de dedicarse a los libros. Desde la publicación de su primer libro,
Nacido en Río de Janeiro en 1947, trabajó como director y autor de teatro, periodista y compositor antes de dedicarse a los libros. Desde la publicación de su primer libro, 


 Bilbao, 1978. Escritor, editor y gestor cultural. Autor de las novelas:
Bilbao, 1978. Escritor, editor y gestor cultural. Autor de las novelas: 

 Pedro Mairal nació en Buenos Aires en 1970. Su novela Una noche con Sabrina Love recibió el Premio Clarín en 1998 y fue llevada al cine. Ha publicado también las novelas El año del desierto (2005) y
Pedro Mairal nació en Buenos Aires en 1970. Su novela Una noche con Sabrina Love recibió el Premio Clarín en 1998 y fue llevada al cine. Ha publicado también las novelas El año del desierto (2005) y 
 Lorenzo Silva (Madrid, 1966) ha escrito, entre otras, las novelas La flaqueza del bolchevique (finalista del Premio Nadal 1997), Noviembre sin violetas,La sustancia interior, El urinario, El ángel oculto, El nombre de los nuestros, Carta blanca (Premio Primavera 2004), Niños feroces, Música para feos y Recordarán tu nombre. En 2006 publicó junto a Luis Miguel Francisco Y al final, la guerra, un libro-reportaje sobre la intervención de las tropas españolas en Irak y en 2010 Sereno en el peligro. La aventura histórica de la Guardia Civil (Premio Algaba de Ensayo). Además, es autor de la serie policíaca protagonizada por los investigadores de la Guardia Civil Bevilacqua y Chamorro. Con uno de sus títulos, El alquimista impaciente, ganó el Premio Nadal 2000 y con otro, La marca del meridiano, el Premio Planeta 2012. Desde 2010, es guardia civil honorario.
Lorenzo Silva (Madrid, 1966) ha escrito, entre otras, las novelas La flaqueza del bolchevique (finalista del Premio Nadal 1997), Noviembre sin violetas,La sustancia interior, El urinario, El ángel oculto, El nombre de los nuestros, Carta blanca (Premio Primavera 2004), Niños feroces, Música para feos y Recordarán tu nombre. En 2006 publicó junto a Luis Miguel Francisco Y al final, la guerra, un libro-reportaje sobre la intervención de las tropas españolas en Irak y en 2010 Sereno en el peligro. La aventura histórica de la Guardia Civil (Premio Algaba de Ensayo). Además, es autor de la serie policíaca protagonizada por los investigadores de la Guardia Civil Bevilacqua y Chamorro. Con uno de sus títulos, El alquimista impaciente, ganó el Premio Nadal 2000 y con otro, La marca del meridiano, el Premio Planeta 2012. Desde 2010, es guardia civil honorario. 

 Samuel Langhorne Clemens, más conocido como Mark Twain, nació en la villa de Florida, Misuri, en 1835. Cuando tenía cuatro años de edad, se trasladó con su familia a la localidad de Hannibal, a orillas del Misisipi. A los doce años, empezó a trabajar como aprendiz en el periódico local. Posteriormente, trabajó como impresor en varias ciudades, y se hizo piloto de un barco de vapor. Volvió luego al periodismo, y, en 1876, publicó Las aventuras de Tom Sawyer; en 1883, La vida en el Misisipi y, en 1884, Las aventuras de Huckleberry Finn. Con estas tres obras alcanzaría gran fama en su época. En 1881, escribió El príncipe y el mendigo, que es su primera novela histórica. En 1889, publicó Un yanki en la corte del rey Arturo, y, en 1905, una de sus últimas obras, El forastero misterioso. Gracias a su ingenio y sus sátiras consiguió grandes éxitos como escritor y orador. Falleció en Redding, Connecticut, en 1910.
Samuel Langhorne Clemens, más conocido como Mark Twain, nació en la villa de Florida, Misuri, en 1835. Cuando tenía cuatro años de edad, se trasladó con su familia a la localidad de Hannibal, a orillas del Misisipi. A los doce años, empezó a trabajar como aprendiz en el periódico local. Posteriormente, trabajó como impresor en varias ciudades, y se hizo piloto de un barco de vapor. Volvió luego al periodismo, y, en 1876, publicó Las aventuras de Tom Sawyer; en 1883, La vida en el Misisipi y, en 1884, Las aventuras de Huckleberry Finn. Con estas tres obras alcanzaría gran fama en su época. En 1881, escribió El príncipe y el mendigo, que es su primera novela histórica. En 1889, publicó Un yanki en la corte del rey Arturo, y, en 1905, una de sus últimas obras, El forastero misterioso. Gracias a su ingenio y sus sátiras consiguió grandes éxitos como escritor y orador. Falleció en Redding, Connecticut, en 1910. 



 Eugene Field nació en 1850 en Saint Louis y murió en 1895, a los cuarenta y cinco años, en Chicago. Famoso por sus textos para niños (él mismo tuvo ocho hijos), sus poemas siguen leyéndose aún hoy en muchas casas y escuelas de Estados Unidos. Eugene fue un reputado periodista, especializado en columnas y crónicas llenas de humor y detalles costumbristas.
Eugene Field nació en 1850 en Saint Louis y murió en 1895, a los cuarenta y cinco años, en Chicago. Famoso por sus textos para niños (él mismo tuvo ocho hijos), sus poemas siguen leyéndose aún hoy en muchas casas y escuelas de Estados Unidos. Eugene fue un reputado periodista, especializado en columnas y crónicas llenas de humor y detalles costumbristas.