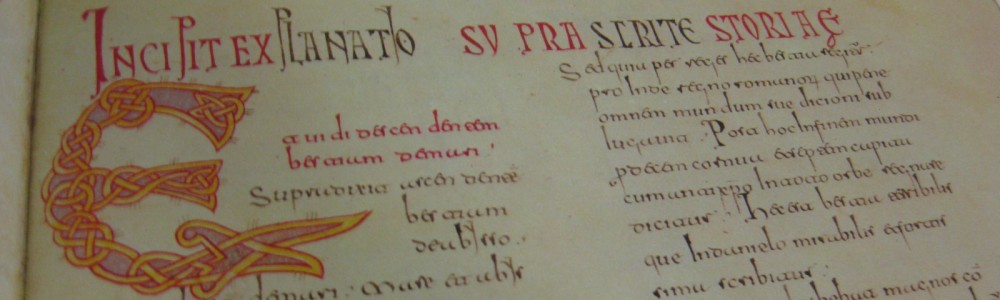«Hacen falta años para percatarse de que el no ser desgraciado es ya lograr bastante felicidad en este mundo.»
La sombra del ciprés es alargada es la primera novela del escritor vallisoletano Miguel Delibes, publicada en 1948 y con la que obtuvo el Premio Nadal de 1947.
Pedro, huérfano desde la infancia, nos cuenta su vida desde que es confiado por su tutor al señor Mateo Lesmes, que regenta en su propia casa una academia sobre estudios de segunda enseñanza, en Ávila, para que se encargue de su educación hasta que concluya el Bachillerato.

Durante la primera parte de la novela, el pesimismo, y el temor a la muerte presiden de forma casi constante la vida del muchacho, que solo encuentra cierta dicha con la llegada de un nuevo pupilo al austero y sombrío hogar del señor Lesmes.
«Cuando poco más tarde don Mateo me acompañó a mi cuarto y se despidió de mí deseándome buenas noches, volví a experimentar la angustia de soledad que me acongojase una hora antes. Encontré mi habitación fría, destartalada, envuelta en un ambiente de tristeza que lo impregnaba todo, cama, armario, mesa y hasta mi propio ser. Temblaba al desnudarme, aunque el frío no había comenzado aún a desenvainar sus cuchillos. Me daba la sensación de que todo, todo, hasta las paredes y el techo de la habitación, estaba húmedo de melancolía. Por otro lado, nadie se preocupó de llevar a aquel cuarto la caricia de un detalle. Todo raspaba, arañaba, como raspan y arañan las cosas prácticas. No existía una cortina, o una estera, o una colcha, o una lámpara con una cretona pretenciosa. Allí todo era rígido como la vida y útil como la materialidad del dinero lo es a los espíritus avaros. Me resigné porque esta vida arrastrada, materializada, estaba forzado a vivirla unos cuantos años. Y al apagar la luz y llenarse de lágrimas mis ojos –que aguardaron a las tinieblas para no escandalizar a la materia que me envolvía–, mi pensamiento quedó muy cerca; dentro de la misma casa, pero, casualmente, fue a parar a Fany y a los dos pececillos rojos que nadaban en la pecera verde.»
En la segunda parte de la novela, Pedro, que se ha convertido en marino después de su paso por la universidad, de acuerdo con la educación recibida, persistirá en una vida carente de afecto, y llena de renuncias y de desconfianza hacia los demás.
La novela tuvo un gran éxito de público, pero fue recibida con diversidad de opiniones por parte de los distintos sectores de la crítica. El propio autor escribió, en el Prólogo a su Obra completa de 1964, que La sombra del ciprés es alargada se trataba de una «novela mediocre, de un libro balbuciente. Como muchas primeras novelas no es mala por lo que le falta sino por lo que le sobra. Sin embargo, y pese a considerarla malograda, es una novela con fuerza, que mete el frío en los huesos. No estoy de acuerdo con aquellos que me censuraron la impropiedad de los pensamientos y sentimientos del niño Pedro, el protagonista, puesto que esos sentimientos y pensamientos fueron los míos a esa edad. En cuanto a la forma de expresarlo tampoco, supuesto que Pedro los analiza desde su madurez. La novela peca de muchas cosas. Digamos de enteriza, de sentenciosa, de convencional en su segunda parte. La redime, si es caso, la novedad del tema, lo que éste tiene de angustioso y universal. En todo caso y pese a sus ingenuidades, a su defectuosísima resolución, comprendo que es un libro para fijarse en él, para que en un concurso prácticamente de noveles no pase inadvertido. De todos modos, La sombra del ciprés es alargada, pese a ser la peor de mis novelas, o quizá por ello, se ha vendido como ninguna y en la actualidad se sigue vendiendo a un ritmo sorprendente».
En 1990, la novela fue llevada al cine con el mismo título por Luis Alcoriza y fue protagonizada, entre otros, por Emilio Gutiérrez Caba y Fiorella Faltoyano.
Ávila, principios de siglo. Pedro, un niño de nueve años, acompañado por su tutor, entra a vivir en casa de Don Mateo, maestro autodidacta, que a partir de ese momento será el encargado de su educación. Pedro entabla una relación casi familiar con Doña Gregoria y Martina, esposa e hija de su maestro. La aparición de Alfredo, como compañero de habitación y estudios, completará el círculo de su entorno afectivo. La vida de provincias, las relaciones con sus compañeros y la especial relación entre la vida y la muerte inculcada por Don Mateo, influirá definitivamente en su vida futura. (FILMAFFINITY)
«En La sombra del ciprés es alargada asistimos a la educación sentimental de Pedro, un niño huérfano que ingresa como pupilo en la casa de un maestro que debe cuidar de su preparación escolar. El lector que se adentra en la novela es capturado inmediatamente por una serie de sensaciones que ya no le permiten dejar el libro. Son sensaciones múltiples, que atañen a la trama, sí, pero que van más allá de ella y se extienden a la belleza del paisaje evocado, un paisaje en medio del cual destaca la ciudad amurallada de Ávila, escenario de la acción.
La verdadera protagonista de la novela, con todo, es la muerte. El tema, como bien se sabe tiene un atractivo especial y una larguísima historia en la literatura española. Se trata, por otra parte, de una presencia constante en la existencia humana. Y en el ambiente en que el protagonista se desenvuelve, gris y pesimista, es algo inexcusable.
El ciprés que da título a la novela es una presencia fúnebre que domina desde el comienzo hasta el final y proyecta su sombra “alargada” sobre toda la experiencia vital del muchacho. Los únicos momentos felices del protagonista corresponden a su amistad con Alfredo, un nuevo compañero de pupilaje. Con él descubre la maravilla del mundo natural y de una ciudad, Ávila, que emerge “mística y blanca” del manto de nieve que la cubre durante el invierno.
Pero la tragedia acecha, y Pedro aprende que lo más conveniente es no esperar nada en la vida. La novela bien podría haber concluido con la imagen del pañuelo blanco que se agita en despedida, mientras Pedro se aleja en el tren que le lleva a Barcelona, ya con diecisiete años. Pero La sombra del ciprés es alargada continúa con una segunda parte que presenta al protagonista, ya adulto, como aprendiz de marino, primero, y luego como capitán de un barco mercante que cruza el océano de Santander a Providencia, en Estados Unidos. Allí Pedro conoce a Jane, una muchacha norteamericana de la que se enamora pero a la que, dada su complicada personalidad, se muestra reacio a querer, terco en su convencimiento de que es mejor no aferrarse a nada.»
Giuseppe Bellini. Prólogo de las Obras completas. El novelista I, Ediciones Destino, 2007
SINOPSIS
Pedro, el protagonista, es huérfano desde su niñez. A instancias de su tío y tutor viene a parar para su educación al hogar sombrío de don Mateo Lesmes, en la austera y recoleta ciudad de Ávila. Preceptor esforzado pero pésimo pedagogo, don Mateo educará al muchacho en la creencia de que para ser feliz, o al menos para no ser desgraciado, hay que evitar toda relación con el mundo, toda emoción o todo afecto. Sólo la vitalidad y juventud del protagonista podrán, años después, ayudarle a superar el pesimismo inculcado. Sin embargo, los acontecimientos parecen obligarle a recordar lo aprendido…
Delibes, con un impecable estilo que asombra aún más por cuanto se trata de su primera novela, consigue una espléndida obra donde la muerte, que rodea y golpea constantemente al protagonista, es vencida, finalmente, por la esperanza.
MIGUEL DELIBES
 Miguel Delibes (Valladolid, 1920-2010) se dio a conocer como novelista con La sombra del ciprés es alargada, Premio Nadal 1947. Entre su vasta obra narrativa destacan Mi idolatrado hijo Sisí, El camino, Las ratas, Cinco horas con Mario, Las guerras de nuestros antepasados, El disputado voto del señor Cayo, Los santos inocentes, Señora de rojo sobre fondo gris o El hereje. Fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura (1955), el Premio de la Crítica (1962), el Premio Nacional de las Letras (1991) y el Premio Cervantes de Literatura (1993). Desde 1973 era miembro de la Real Academia Española.
Miguel Delibes (Valladolid, 1920-2010) se dio a conocer como novelista con La sombra del ciprés es alargada, Premio Nadal 1947. Entre su vasta obra narrativa destacan Mi idolatrado hijo Sisí, El camino, Las ratas, Cinco horas con Mario, Las guerras de nuestros antepasados, El disputado voto del señor Cayo, Los santos inocentes, Señora de rojo sobre fondo gris o El hereje. Fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura (1955), el Premio de la Crítica (1962), el Premio Nacional de las Letras (1991) y el Premio Cervantes de Literatura (1993). Desde 1973 era miembro de la Real Academia Española.
-
Más sobre Delibes y su obra en Fundación Miguel Delibes
OTROS FRAGMENTOS DE LA NOVELA
«Alfredo y yo nos detuvimos casualmente ante un severo panteón. En la losa, como las gacetillas de un periódico, se sucedían las líneas de letras negras, en las que constaban las fechas en que la muerte había bajado a la tierra a vendimiar. Muchas cruces, muchas fechas, muchos apellidos iguales. Quise remontar mi imaginación hasta el último superviviente de aquella castigada familia. También él había precisado una inagotable reserva en su facultad de desasimiento. Uno a uno de los muertos sumaban cinco en tres años. Desvié mi mirada y veinte metros más abajo vi la silueta de don Mateo recogida ante una tumba gris. En la cabecera tenía la losa una cruz metálica ribeteada toda ella por una ranura que la taladraba de lado a lado. Entonces me percaté de que yo no había orado en mi vida por mis padres. Nadie me enseñó a hacerlo y hay cosas que no pueden aprenderse solo. Advertí que nadie había pretendido nunca fomentar mi cariño hacia ellos, ni me habían comunicado siquiera qué tierra guardaba sus cenizas. Me había considerado siempre como un ser independiente de otros, había aceptado desde un principio con la mayor naturalidad el que unos seres nazcan con padres y otros no. El choque con la realidad me dejó perplejo. Experimenté un deseo vehemente de saber algo de ellos, por lo menos en qué lugar del mundo se habían convertido sus huesos en barro. Luego este afán hizo crisis. Renuncié fríamente al ansia que me embargaba, pensando que lo que la humanidad tapa no es aconsejable lo destape el hombre aislado.
A mi lado Alfredo tenia su mirada atemorizada por las losas que nos rodeaban por todas partes. Me tocó de improviso en un brazo.
–Mira.
Su boca se retorcía en una marcada mueca de repugnancia. Miré hacia donde me indicaba. En la losa de detrás de mí, cruzada por la sombra alargada de un ciprés, se leía este epitafio:
El niño Manolito García
murió en aciago día
víctima de una terrible disentería.
Escupió en el suelo.
–Me da asco la gente que hace bromas con los muertos.
Alfredo había empalidecido y temblaba como las hojas aciculares de los pinos. Le arrastré fuera del cementerio y nos sentamos a la agradable sombra de una acacia. Tardó un rato en serenarse. Cuando se decidió a hablarme había un estremecimiento extraño en su pronunciación.
–Desde luego, el día que yo me muera, que me entierren al lado de un pino, ¿me oyes, Pedro?
Me molestaba la contumaz presencia de la muerte, este lúgubre aleteo de la parca fría e implacable. Alfredo prosiguió:
–Me moriré antes que tú; soy mucho más flojo.
Como tantas otras veces que Alfredo hablaba así procuré tomar a broma sus palabras:
–¡Qué de tonterías dices!
–Te aseguro que no son tonterías. Los cipreses no puedo soportarlos. Parecen espectros y esos frutos crujientes que penden de sus ramas son exactamente igual que calaveritas pequeñas, como si fuesen los cráneos de esos muñecos que se venden en los bazares.
Su voz me entraba hasta el corazón como una aguja afiladísima y fría. La sonrisa que alentaba entre mis labios debió de trocarse en una fea mueca macabra.
–Quizá tengas razón.
–Sí, de todos modos prefiero descansar bajo el aroma de un pino. Su sombra es otra cosa: más redonda, más repleta, más humana… Es una sombra como la que proyectaría doña Servanda si hubiese nacido árbol. Más simpática de todas maneras…»
[…]
«No me incitó el suicidio en estos días. Lejos de lo que había temido, me percaté de que la adversidad aguza la fe y la esperanza en una vida ulterior que nos compense de los duros reveses sufridos en ésta. Era en esta ocasión, en esta fase mística que abrió en mi pecho la renuncia, cuando aquilaté con exactitud dentro de mí la efímera fugacidad del tránsito, la adjetividad de la vida, su tono accidental y secundario. Me embargó una clara convicción de que la vida es un disputado concurso de méritos; un lapso de prueba para ganar o perder una existencia superior. Constaté por encima de mi retorcido dolor que Dios jamás envía al hombre nada más allá de su capacidad de resistencia. Y me convencí, más que de nada, de que la facultad de desasimiento es común a todos los mortales, de que ninguno, ni el más espiritualmente desheredado, está huérfano de ella, de que yo mismo, herido y castigado, aún tenía un motivo por que alentar pese a todos los reveses e infortunios. Pensaba que el hombre que renuncia voluntariamente a la vida es simplemente por obcecado egoísmo, por haberse constituido absurdamente en eje y razón de la propia vitalidad del universo. A mí, lentamente, me parecía que cuanto más abatido está el hombre en su equilibrio carnal, más fuerte es la necesidad que experimenta el espíritu de desligarse, de remontarse sobre la materia envilecida si estimamos a Dios como rector de este turbio desconcierto humano.»