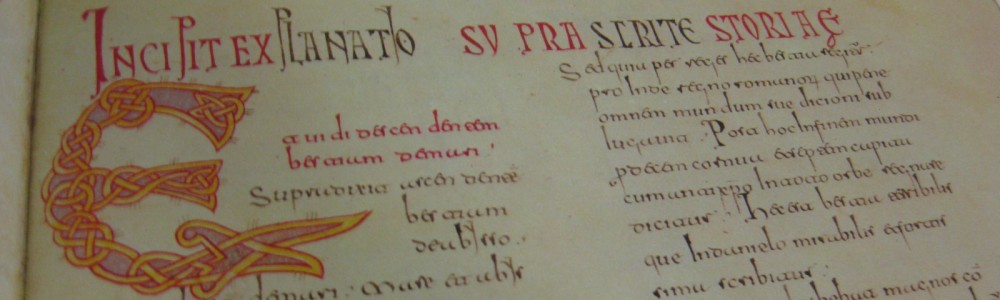Ningún hombre es en sí equiparable a una Isla; todo hombre es un pedazo del Continente, una parte de Tierra Firme. Si el Mar llevara lejos un Terrón, Europa perdería como si fuera un Promontorio… como si se llevara una Casa Solariega de tus amigos de tus amigos, o la tuya propia. La Muerte de cualquier hombre me disminuye, porque soy una parte de la Humanidad. Por eso no quieras saber nunca por quién doblan las campanas: ¡están doblando por ti…!
John Donne
Por quién doblan las campanas (For Whom the Bell Tolls) es una de las novelas más conocidas del escritor y periodista norteamericano Ernest Hemingway, ganador del premio Nobel de Literatura en 1954. Publicada en 1940, logró una enorme popularidad y se convirtió rápidamente en un bestseller.
Para el título de la novela Hemingway se inspiró en un sermón de John Donne, un poeta metafísico inglés fallecido en 1631. La acción de la misma transcurre en plena guerra civil española. Un tema que Hemingway conocía muy bien ya que durante la contienda estuvo en Madrid como corresponsal de guerra. Allí, además de escribir sus artículos, visitó los campos de batalla y se lanzó a producir el documental que se titularía Tierra española.
El protagonista de la novela es Robert Jordan, un joven voluntario norteamericano, especialista en explosivos, enrolado en el ejercito republicano español. Se le ha encargado la misión de hacer volar un puente cerca de La Granja de San Ildefonso, lo cual es esencial para el éxito de la ofensiva republicana para conquistar Segovia. En esta tarea le ayudarán algunos guerrilleros antifascistas apostados en la Sierra de Guadarrama. Junto a éstos se encuentra una muchacha, María, de la que Jordan se enamora.
La acontecimientos que suceden en la novela transcurren en un periodo de apenas cuatro días y se producen a un ritmo muy rápido. Paralelo al relato bélico se desarrolla una intensa historia de amor entre el protagonista y la joven e inocente María.
La contienda civil española reafirmó al autor de Adiós a las armas en su postura abiertamente antifascista, y su novela, que gozó de un enorme éxito desde su publicación, contribuyó enormemente a crear un clima en contra del fascismo allá por 1940.
Según Carlos Pujol «Hemingway había aceptado la disciplina comunista en España porque era la mejor manera de ganar la guerra, pero una vez perdida, él vuelve a ser un escritor independiente y lo único que quiere es decir la verdad de todo lo que ha visto y su idea es que la causa del pueblo español ha sido doblemente traicionada por la pasividad de las democracias y el maquiavelismo de los comunistas.»
Sin embargo, Hemingway denuncia en su novela la incompetencia y la crueldad de ambos bandos. Incluso sitúa la acción más cruel de su libro en el bando republicano. En un pequeño pueblo castellano, los campesinos fieles a la República asesinan a un grupo de sus paisanos fascistas valiéndose de bieldos y otros utensilios agrícolas.
Quien no haya visto el día de la revolución en un pueblo pequeño, en donde todo el mundo se conoce y se ha conocido siempre, no ha visto nada. Y aquel día, los más de los hombres que estaban en las dos filas que atravesaban la plaza, llevaban las ropas con las que iban a trabajar al campo, porque tuvieron que apresurarse para llegar al pueblo; pero algunos no supieron cómo tenían que vestirse en el primer día del Movimiento y se habían puesto su traje de domingo y de los días de fiesta, y ésos, viendo que los otros, incluidos los que habían llevado a cabo el ataque al cuartel, llevaban su ropa más vieja, sentían vergüenza por no estar vestidos adecuadamente. Pero no querían quitarse la chaqueta por miedo a perderla, o a que se la quitaran los sinvergüenzas, y estaban allí, sudando al sol, esperando que aquello comenzara.
Fue entonces cuando el viento se levantó y el polvo, que se había secado ya sobre la plaza, al andar y pisotear los hombres se comenzó a levantar, así que un hombre vestido con traje de domingo azul oscuro gritó: «¡Agua, agua!», y el barrendero de la plaza, que tenía que regarla todas las mañanas con una manguera, llegó, abrió el paso del agua y empezó a asentar el polvo en los bordes de la plaza y hacia el centro. Los hombres de las dos filas retrocedieron para permitirle que regase la parte polvorienta del centro de la plaza; la manguera hacía grandes arcos de agua, que brillaban al sol, y los hombres, apoyándose en los bieldos y en los cayados y en las horcas de madera blanca, miraban regar al barrendero. Y cuando la plaza quedó bien regada y el polvo bien asentado, las filas se volvieron a formar, y un campesino gritó: «¿Cuándo nos van a dar al primer fascista? ¿Cuándo va a salir el primero de la caja?»
Para muchos, Por quién doblan las campanas es una de las mejores novelas que se han escrito sobre la contienda civil española. Para mí es, junto con A sangre y fuego, de Manuel Chaves Nogales y La llama, de Arturo Barea; de los libros que más me han gustado sobre aquella contienda fratricida, y cuya lectura recomiendo.
En 1943, Sam Wood realizó una película con el mismo título interpretada por Ingrid Bergman y Gary Cooper, inspirada en esta novela.
El estadounidense Robert Jordan (Gary Cooper), alias «El inglés», lucha en la guerra Civil Española (1936-1939) dentro de la Brigada Lincoln. Es un experto en acciones especiales detrás de las líneas enemigas: ha volado trenes, redes eléctricas, depósitos de armas. En vísperas de una gran ofensiva, el mando republicano le encarga la destrucción de un puente, la principal arteria logística del ejército de Franco. María (Ingrid Bergman), una joven salvada del pelotón de ejecución, y Pilar, la esposa de Pablo, un hombre rudo y testarudo, participarán en la operación y mantendrán el espíritu de lucha hasta el final de la contienda. (FilmAffinity)
SINOPSIS
Por quién doblan las campanas es una de las novelas más populares del Premio Nobel de Literatura Ernest Hemingway. Ambientada en la guerra civil española, la obra es una bella historia de amor y muerte que se ha convertido en un clásico de nuestro tiempo.
En los tupidos bosques de pinos de una región montañosa española, un grupo de milicianos se dispone a volar un puente esencial para la ofensiva republicana. La acción cortará las comunicaciones por carretera y evitará el contraataque de los sublevados. Robert Jordan, un joven voluntario de las Brigadas Internacionales, es el dinamitero experto que ha venido a España para llevar a cabo esta misión. En las montañas descubrirá los peligros y la intensa camaradería de la guerra. Y descubrirá también a María, una joven rescatada por los milicianos de manos de las fuerzas sublevadas de Franco, de la cual se enamorará enseguida.

Morir no tenía ninguna importancia. No se puede hacer indefinidamente esa clase de trabajo. No se está destinado a vivir indefinidamente. «Quizás haya tenido toda una vida en tres días –pensó–. Si eso es así, hubiera preferido pasar esta última noche de una manera distinta. Pero las últimas noches nunca son buenas. No son nunca buenas las últimas nadas. Sí, las últimas palabras son buenas a veces. ¡Viva mi marido, que es el alcalde de este pueblo! Aquello sí que fue bueno.»
ERNEST HEMINGWAY
 Ernest Hemingway nació en Oak Park, Illinois, cerca de Chicago, el día 21 de julio de 1898. Su padre, médico cirujano, era un gran aficionado a la caza y amante de la naturaleza, y sin duda alguna determinó esta misma afición en su hijo, afición que con el tiempo llegaría a constituir una segunda naturaleza en el carácter de Hemingway. Por eso cuando su padre lo envió a París para que se hiciera médico –y su madre accedía a separarse de él con la secreta esperanza de que la capital de los artistas le conquistaría para la música–, Hemingway defraudó a uno y otra abandonando sus estudios y entregándose a la bohemia hasta el estallido de la I Guerra Mundial.
Ernest Hemingway nació en Oak Park, Illinois, cerca de Chicago, el día 21 de julio de 1898. Su padre, médico cirujano, era un gran aficionado a la caza y amante de la naturaleza, y sin duda alguna determinó esta misma afición en su hijo, afición que con el tiempo llegaría a constituir una segunda naturaleza en el carácter de Hemingway. Por eso cuando su padre lo envió a París para que se hiciera médico –y su madre accedía a separarse de él con la secreta esperanza de que la capital de los artistas le conquistaría para la música–, Hemingway defraudó a uno y otra abandonando sus estudios y entregándose a la bohemia hasta el estallido de la I Guerra Mundial.
De regreso a Estados Unidos cursó estudios superiores e ingresó como redactor en el Kansas City Star. Pero aquello resultaba todavía demasiado fácil para él, así que se alistó voluntario en el frente italiano, con destino a una unidad sanitaria. Obtuvo algunas condecoraciones hasta que fue gravemente herido. Acabada la contienda, volvió a su país, pero pronto consiguió escapar de nuevo a la vida cómoda y tranquila con una corresponsalía en Próximo Oriente y Grecia, y más tarde en París, donde reanudó su contacto y amistad con la crema de la intelectualidad inconformista concentrada en la Rive Gauche.
Durante la guerra civil española, como antes en la I Mundial y luego en la II gran guerra, Hemingway estuvo siempre en el núcleo de la acción, allí donde el peligro era constante y las ocasiones de heroísmo y desafío a la muerte eran permanentes.
Más tarde, ya en la paz, siguió buscando siempre el momento de estremecimiento, ese único momento de miedo que sólo se pasa con la muerte o con la victoria. Por eso se apasionó con la fiesta de los toros y con la caza mayor. No le bastó con seguir la fiesta desde lejos, necesitaba poner su vida en juego, y así una vez salvó la vida a Antonio Ordóñez sujetando con sus solas manos a un toro por los cuernos. Su enorme fuerza física le permitió salir con bien de todas cuantas aventuras afrontó, y aparte de los peligros a que le exponía su temeridad en la caza, basta decir que sobrevivió a dos accidentes de aviación, uno de ellos en plena selva que consiguió atravesar malherido poniéndose a salvo. Parecía decidido a quemar materialmente su prodigiosa vitalidad. Ningún peligro, ningún placer, ninguna experiencia le pareció fuera de su alcance. Y todas las afrontó con la misma sed. En una época en que todos los ideales parecían haberse agotado en las tres terribles guerras que conmovieron al mundo y que él asumió como pocos, él descubrió que aún quedaba una posibilidad dentro del hombre, dentro de sí mismo: buscar a la muerte y vencerla con una sola arma, el coraje. Es muy difícil distinguir en sus obras qué parte de ellas es imaginación y qué parte autobiografía. Es el último de los grandes escritores en los que la obra y la vida se confunden en una unidad. Por eso sobra toda caracterización cuando se tiene una de sus obras en las manos. Hay sin embargo dos obras –con independencia del resto de sus novelas, grandes por otros conceptos– en las que esa identificación con el personaje–héroe, es total. Son Fiesta y Por quién doblan las campanas, ambas localizadas, y puede decirse que vividas, en España. En ellas Hemingway vuelca hasta las heces la doble fuente de su energía: la fascinación de la muerte y el valor del heroísmo como eficaz exorcismo. Y hay aún otro aspecto no siempre valorado en la obra de Hemingway y que en Por quién doblan las campanas aparece de manera indiscutible: la ternura, esa tremenda sensibilidad que se le ha negado rotundamente, –«impotencia de corazón» se ha dicho–, y que en las relaciones del protagonista con María, por ejemplo, se manifiestan tan claras. De la misma manera que la valentía de Jordan no es ausencia de miedo, sino precisamente su control, así también la dureza de los personajes «duros» de Hemingway no es falta de sentimientos sino la coraza de un alma vulnerable, más aún, vulnerada ya desde el punto de partida. De ahí también el feroz individualismo de sus personajes –y de su vida que se niegan a mancharse las manos comprometiéndose a un lado o a otro de una lucha sucia, que se niegan a combatir el mal (político) con el mal (moral).
Cuando en el otoño de 1954 se le concedió el Premio Nobel de literatura, lo aceptó pero renunció a recibirlo personalmente porque «escribir bien requiere la soledad», pero también porque «aunque un escritor gane en importancia social al salir de su soledad, casi siempre es en detrimento de su propia obra». De nuevo el individualismo; pero también algo más: «porque es en la soledad donde tiene que llevar a cabo su propia obra, y cada día tiene que enfrentarse con la eternidad o con la ausencia de eternidad». Enfrentarse en la soledad con la eternidad, y la soledad puede ser la selva, el ruedo o la guerra. Y también el papel en blanco de cada día. Por eso, cuando comprendió –entre las nieblas de un progresivo trastorno mental– que corría el peligro de que la muerte le sorprendiese inconsciente, le fue al encuentro disparándose en la boca uno de sus fusiles de caza. Era una mañana de julio de 1961, en Ketchum, Idaho.
Los títulos más representativos de su producción y que, a la vez, prontamente mayor celebridad le dieron son Adiós a las armas, fruto de sus experiencias en Italia cuando la guerra; Por quién doblan las campanas, situada en el escenario de la guerra civil española, Fiesta, y El viejo y el mar, igualmente significativa del sentir y pensar de su autor. Han contribuido igualmente a su fama, París era una fiesta, Muerte en la tarde, Al otro lado del río y bajo los árboles y, las obras póstumas, Islas en el golfo y Tener, no tener.
OTROS FRAGMENTOS DE LA NOVELA